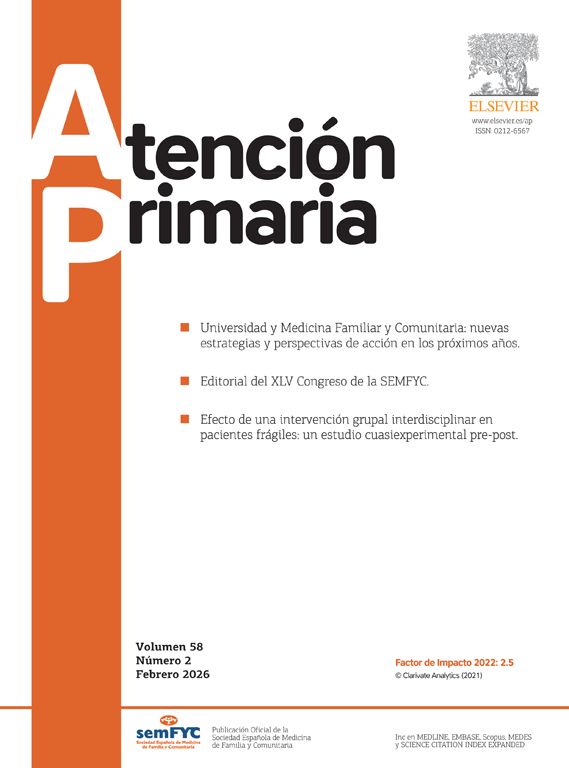
Editado por: Dra Carme Saperas Pérez. Atenció Primària i a la Comunitat Vallès Occidental i Vallès Oriental. Institut Català de la Salut
Última actualización: Julio 2025
Más datosAnalizar las diferencias de género en la percepción del estigma relacionado con la salud mental y en la aceptación de la telemedicina en comunidades rurales del Perú, atendidas en el primer nivel de atención.
DiseñoEstudio transversal, correlacional.
LugarDos comunidades rurales del Perú: Villa Salvación (Manu, Madre de Dios) y Hierba Buena (Cajabamba, Cajamarca).
ParticipantesTrescientas treinta y nueve personas mayores de 18 años seleccionadas mediante muestreo probabilístico estratificado (178 hombres y 161 mujeres).
Mediciones principalesVariables de respuesta: percepciones sobre salud mental (comprensión, valoración), estigma (temor al juicio social), disposición a utilizar telemedicina y preocupaciones sobre privacidad. Variables explicativas: sexo, nivel educativo, tiempo de residencia y tipo de aseguramiento. Se calcularon proporciones y odds ratios (OR) con intervalos de confianza del 95%, ajustados mediante regresión logística.
ResultadosLa comprensión y la valoración de la salud mental se asociaron positivamente con el nivel educativo en ambos géneros (p <0,05). Sin embargo, las mujeres manifestaron mayor preocupación por el estigma social al buscar ayuda (un 47% reportó temor al «qué dirán» frente al 38% de los hombres, OR ajustado=1,5; IC del 95%: 1,0-2,4), mientras que los hombres mostraron mayor escepticismo sobre la eficacia de la telemedicina (un 42% expresó dudas frente al 30% en mujeres, OR ajustado=1,6; IC del 95%: 1,0-2,5). No se observaron diferencias significativas por género en la disposición general a utilizar telemedicina ni en las preocupaciones sobre privacidad.
ConclusiónExisten diferencias de género en la percepción del estigma y en la valoración de la telemedicina en entornos rurales. Mientras las mujeres enfrentan mayor presión social por el estigma, los hombres cuestionan más la eficacia de la atención virtual. Estos hallazgos resaltan la necesidad de intervenciones que, desde la atención primaria, consideren las dinámicas de género para mejorar la aceptación y efectividad de la telemedicina en salud mental en comunidades rurales.
To analyze gender differences in the perception of mental health–related stigma and the acceptance of telemedicine in rural Peruvian communities served at the primary care level.
DesignCross-sectional, correlational study.
SettingTwo rural communities in Peru: Villa Salvación (Manu, Madre de Dios) and Hierba Buena (Cajabamba, Cajamarca).
ParticipantsA total of 339 individuals over 18 years old, selected through stratified probabilistic sampling (178 men and 161 women).
Main MeasurementsOutcome variables included perceptions of mental health (understanding, valuation), stigma (fear of social judgment), willingness to use telemedicine, and privacy concerns. Explanatory variables were sex, educational level, length of residence, and type of health insurance. Proportions and adjusted odds ratios (OR) with 95% confidence intervals were calculated using logistic regression.
ResultsGreater understanding and valuation of mental health were positively associated with educational level in both genders (P<.05). However, women showed greater concern about social stigma when seeking help (47% feared «what others might say» vs. 38% in men; adjusted OR=1.5; 95%CI: 1.0-2.4), while men were more skeptical about telemedicine's effectiveness (42% expressed doubts vs. 30% in women; adjusted OR=1.6; 95%CI: 1.0-2.5). No significant gender differences were observed in overall willingness to use telemedicine or in privacy concerns.
ConclusionsThere are gender-related differences in perceptions of stigma and the evaluation of telemedicine in rural settings. While women face greater social pressure due to stigma, men are more likely to question the effectiveness of virtual care. These findings highlight the need for primary care interventions that consider gender dynamics to enhance the acceptance and effectiveness of telemedicine for mental health in rural communities.
La pandemia de COVID-19 agravó las brechas preexistentes en el acceso a la atención sanitaria, limitando significativamente las consultas presenciales y poniendo en evidencia la necesidad de alternativas a distancia1,2. En este contexto, la telemedicina emergió como una herramienta con potencial para asegurar la continuidad de la atención en salud mental, especialmente en áreas con recursos limitados. Sin embargo, factores como la calidad de la conectividad, las competencias digitales de los pacientes y el estigma hacia los trastornos mentales continúan siendo barreras importantes para su adopción1-3.
La prevalencia de trastornos de salud mental en países de ingresos medios y bajos, como Perú, se asocia con marcadas inequidades en la oferta de servicios1,3. Las comunidades rurales, particularmente afectadas por su ubicación remota y la falta de infraestructura, enfrentan obstáculos adicionales que dificultan el acceso oportuno y sostenido a la atención especializada2,3. Aunque las políticas de salud mental en el Perú han intentado fortalecer el modelo comunitario y la creación de centros especializados, la inversión histórica insuficiente y la falta de evidencia local mantienen brechas en cobertura, calidad y adecuación cultural3.
Asimismo, el estigma relacionado con la salud mental y la resistencia a la adopción de nuevas tecnologías no solo limitan la aceptación de la telemedicina, sino que podrían diferir según el género, influenciando las actitudes y disposiciones hacia la atención virtual. La Teoría de la Acción Razonada señala que las actitudes, normas subjetivas y la percepción de control conductual influyen en la intención de adoptar un comportamiento específico2. Desde esta perspectiva, comprender cómo hombres y mujeres difieren en sus percepciones del estigma y la eficacia percibida de la telemedicina resulta clave para diseñar intervenciones más efectivas.
Este estudio, realizado en 2comunidades rurales del Perú, explora las diferencias de género en la percepción del estigma y la disposición a utilizar telemedicina en salud mental. Sus hallazgos aportan información valiosa para ajustar las estrategias de atención primaria, reduciendo las barreras socioculturales y aprovechando el potencial de la telemedicina para mejorar la equidad y la calidad de la atención en contextos rurales1-3.
Materiales y métodosDiseño y alcance del estudioSe llevó a cabo un estudio cuantitativo de corte transversal y correlacional, destinado a evaluar el estigma hacia la salud mental y la disposición hacia el uso de telemedicina en 2comunidades rurales del Perú. Este análisis se efectuó antes de la implementación de un servicio de telesalud enfocado en la atención de problemas de salud mental.
Ámbito del estudioLa investigación se desarrolló en 2centros de atención primaria ubicados en la región amazónica y andina del Perú: la Posta Médica de Salvación (Manu, Madre de Dios) y el Centro de Salud Hierba Buena (Cajabamba, Cajamarca). Estas localidades presentan condiciones geográficas que incluyen terrenos accidentados, bosques densos y carreteras precarias que dificultan el acceso físico a los servicios especializados. Socioculturalmente, estas comunidades mantienen tradiciones y creencias que priorizan el tratamiento de salud física sobre la salud mental, así como una marcada desconfianza hacia tecnologías nuevas como la telemedicina.
Definición de zona ruralLas comunidades incluidas en este estudio, Villa Salvación (Manu, Madre de Dios) y Hierba Buena (Cajamarca), cumplen con los criterios de áreas rurales definidos por «the Rural-Urban Continuum Codes» establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Estas comunidades se clasifican como áreas no metropolitanas con acceso limitado o nulo a servicios urbanos, caracterizadas por su ubicación geográfica remota, baja densidad de población y limitaciones de infraestructura. Además, estas comunidades dependen principalmente de la agricultura y la extracción de recursos naturales como sus principales actividades económicas.
Población y muestraLa población estuvo constituida por 2.829 personas mayores de 18 años registradas en los 2centros de salud (1.136 en Salvación y 1.693 en Hierba Buena). El tamaño muestral (n=339) se determinó mediante la fórmula para poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado, considerando variables demográficas relevantes (edad, sexo, nivel educativo) y se seleccionaron los participantes de manera aleatoria utilizando MS Excel. Para incrementar la tasa de respuesta se contó con el apoyo de líderes comunitarios y personal de salud local, quienes realizaron visitas domiciliarias y llamadas telefónicas de recordatorio.
Criterios de selecciónSe incluyó a adultos (≥ 18 años) residentes permanentes en la comunidad (≥ 6 meses) y con capacidad cognitiva suficiente para comprender y responder el cuestionario, que otorgaron su consentimiento informado por escrito. Se excluyó a aquellos que no consintieron su participación o presentaron limitaciones que impidieran responder la encuesta adecuadamente.
Instrumento de mediciónEl cuestionario utilizado se diseñó a partir de una revisión de la literatura sobre estigma, salud mental y telemedicina en poblaciones rurales. Incluyó datos sociodemográficos, ítems sobre percepción y comprensión de la salud mental, estigma, disposición hacia la telemedicina, preparación tecnológica y preocupaciones sobre privacidad, utilizando escalas tipo Likert de 5 puntos. El instrumento fue validado mediante revisión por expertos, una prueba piloto con el 10% de la muestra (34 participantes) para ajustar aspectos culturales y de comprensión, y se midió su consistencia interna obteniendo un alfa de Cronbach> 0,85.
Procedimiento de recolección de datosLa recolección de la información se realizó entre agosto y diciembre del 2023. Personal de salud local, capacitado en técnicas de entrevista y ética de investigación, aplicó las encuestas en el hogar de los participantes o en el centro de salud, según su preferencia. Se garantizó la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes, así como su derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas.
Análisis estadísticoLos datos se ingresaron en MS Excel y se analizaron con SPSS versión 29.0. Previamente, se efectuó una doble entrada y revisión para detectar inconsistencias o valores atípicos. Se realizaron análisis descriptivos (frecuencias, porcentajes, medias, desviaciones estándar) y pruebas de normalidad. Para explorar asociaciones y factores predictivos de las actitudes hacia la salud mental y la telemedicina, se emplearon modelos de regresión logística, calculando odds ratios (OR) con intervalos de confianza del 95%. Se consideró significativo un valor de p <0,05.
Manejo de datos faltantesSe asumió que los datos faltantes ocurrieron al azar y se aplicaron métodos de imputación múltiple para minimizar el sesgo y preservar la validez estadística de las estimaciones. Este procedimiento permitió aprovechar al máximo la información disponible y mejorar la robustez de los resultados.
ResultadosSe encuestó a 339 personas mayores de 18 años procedentes de 2comunidades rurales del Perú: Villa Salvación (Madre de Dios) y Hierba Buena (Cajabamba, Cajamarca). La distribución por género fue equilibrada, con una ligera mayoría de hombres (52,5%) frente a mujeres (47,5%). La edad promedio se situó en torno a los 46 años y la mayoría de los participantes residía desde hacía más de 15 años en su comunidad, reflejando una población con altos niveles de arraigo local. Además, más de la mitad contaba con algún tipo de aseguramiento en salud, principalmente EsSalud, y el uso del idioma español o el bilingüismo (español-quechua) fue predominante. Estas características sociodemográficas no presentaron diferencias estadísticamente significativas por género, lo cual se puede observar en la tabla 1 y la figura 1.
Características demográficas y socioculturales de los participantes según el género (N=339)
| Variable | Hombres (n=178) | Mujeres (n=161) | p-valor |
|---|---|---|---|
| Edad, años (media±DE) | 45,8±15,5 | 46,8±16,1 | 0,60 |
| Tiempo en la comunidad (años) | 15 | 16 | 0,45 |
| Nivel educativo ≥ secundaria (%) | 52,8 | 54,7 | 0,74 |
| Aseguramiento en salud (EsSalud %) | 56,2 | 55,3 | 0,88 |
| Idioma, solo español (%) | 50,0 | 52,2 | 0,66 |
| Acceso confiable a Internet (%) | 62,9 | 60,2 | 0,59 |
En relación con la percepción de la salud mental, la valoración de esta como tan importante como la salud física resultó moderada, asociándose positivamente con el nivel educativo sin diferencias de sexo. Sin embargo, al analizar el estigma, surgieron diferencias claras: las mujeres reportaron mayor temor al juicio social al buscar ayuda psicológica (47% vs. 38% en hombres; OR ajustada=1,5; IC del 95%: 1,0-2,4; p=0,05), reflejando un estigma más palpable entre ellas. Esto sugiere que, en las mujeres, las barreras socioculturales podrían ejercer una influencia más marcada en la decisión de solicitar atención en salud mental.
En cuanto a la aceptación de la telemedicina, la disposición a utilizar este recurso no difirió significativamente entre hombres y mujeres. No obstante, las percepciones sobre su eficacia sí mostraron un matiz de género: los hombres expresaron mayor escepticismo sobre la efectividad de la atención virtual (42% vs. 30% en mujeres; OR ajustado=1,6; IC del 95%: 1,0-2,5; p=0,05). Por el contrario, las mujeres presentaron menos reticencia a reconocer el potencial de la telemedicina.
Las preocupaciones sobre privacidad y confidencialidad fueron moderadas en ambos sexos, sin diferencias destacables. Este hallazgo refleja un contexto en el que hombres y mujeres perciben de manera similar los riesgos asociados al uso de tecnologías para la atención en salud mental, sugiriendo que las barreras en este aspecto no son determinantes para la aceptación de la telemedicina. De igual modo, el acceso tecnológico, medido a través de la disponibilidad de una conexión a Internet confiable, no mostró variaciones significativas por género, lo cual podría estar relacionado con las características demográficas y socioculturales de las comunidades analizadas. Sin embargo, estos resultados contrastan con las diferencias observadas en la experiencia subjetiva del estigma y las percepciones de eficacia tecnológica. Las mujeres manifestaron mayor temor al juicio social al buscar ayuda psicológica, mientras que los hombres expresaron mayor escepticismo sobre la efectividad de la telemedicina. Estas actitudes divergentes destacan la necesidad de estrategias diferenciadas para abordar las barreras relacionadas con el estigma y la aceptación tecnológica según género, como se detalla en la tabla 2 y figura 2. Además, al analizar las preocupaciones y actitudes en conjunto, se observa cómo estas diferencias influyen en la disposición general hacia la telemedicina, lo que se puede evidenciar más claramente en la figura 3, reforzando la importancia de considerar dinámicas de género en el diseño de intervenciones desde la atención primaria.
Percepción de estigma y actitudes hacia la telemedicina en salud mental, según género (N=339)
| Variable | Hombres (n=178) | Mujeres (n=161) | OR ajustada (IC del 95%)a | p valor |
|---|---|---|---|---|
| Temor al juicio social («qué dirán») (%) | 38,0 | 47,0 | 1,5 (1,0-2,4) | 0,05 |
| Escepticismo sobre eficacia de telemedicina (%) | 42,0 | 30,0 | 1,6 (1,0-2,5) | 0,05 |
| Disposición a utilizar telemedicina (%) | 38,0 | 39,1 | 1,0 (0,7-1,5) | 0,90 |
| Preocupaciones sobre privacidad (%) | 41,0 | 43,5 | 1,1 (0,7-1,6) | 0,70 |
IC: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
En síntesis, los resultados muestran que, aunque la disposición general a usar telemedicina y las preocupaciones sobre privacidad no difieren significativamente entre hombres y mujeres, sí existen diferencias en las barreras percibidas relacionadas con el estigma y la percepción de eficacia. Mientras las mujeres enfrentan mayor presión social que puede desincentivar la búsqueda de ayuda psicológica, los hombres tienden a cuestionar más la efectividad de la atención virtual. Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de diseñar intervenciones desde la atención primaria que consideren las dinámicas de género al promover la telemedicina en salud mental en contextos rurales.
DiscusiónLos resultados evidencian cómo elementos culturales, sociales y educativos inciden en la forma en que las comunidades rurales del Perú perciben la salud mental y la telemedicina. La educación superior favorece la comprensión y valoración de la salud mental, hallazgo coincidente con otros estudios realizados en Perú y países con características similares, donde una mayor formación se vincula con un entendimiento más sólido de los trastornos mentales y de las estrategias para abordarlos1-3. No obstante, las limitaciones en el acceso educativo en áreas rurales siguen constituyendo un obstáculo para promover una aceptación amplia de intervenciones a distancia3.
El estigma emerge como un componente persistente que desalienta la búsqueda de ayuda profesional, principalmente entre las mujeres, quienes manifestaron mayor temor al juicio social. Estas dinámicas socioculturales guardan relación con informes del Ministerio de Salud peruano, que resaltan la dificultad de abordar la salud mental desde la atención primaria, en parte debido a la estigmatización presente en la comunidad3,4. Investigaciones internacionales también han mostrado que el estigma y la preocupación por la confidencialidad influyen negativamente en la adopción de la atención remota en salud mental, limitando así el potencial de la telemedicina5-8.
La telepsiquiatría se ha señalado como una alternativa prometedora para incrementar la cobertura en zonas alejadas, sobre todo ante la sobrecarga del sistema de salud durante la pandemia7,9,10. Sin embargo, nuestro estudio sugiere que, a pesar de contar con acceso a Internet y habilidad básica en TIC, las dudas sobre eficacia, las resistencias culturales y la disparidad entre hombres y mujeres en la percepción de estas tecnologías frenan su adopción. Estos hallazgos se relacionan con barreras previamente documentadas, como la falta de confianza en la calidad del servicio virtual, la ausencia de recursos tecnológicos adecuados y la necesidad de una capacitación más amplia del personal de salud2,5-8,10,11.
Las diferencias lingüísticas y culturales, así como la diversidad de experiencias respecto al estigma, indican la importancia de diseñar intervenciones adaptadas al contexto local, ofreciendo contenidos en lenguas originarias y abordando temores específicos. La figura de «navegadores digitales» o facilitadores en el uso de tecnología podría facilitar la transición hacia la telemedicina, mejorando la interacción entre pacientes, profesionales y herramientas digitales11. Esto es especialmente relevante considerando que, aunque existe disposición al uso de dispositivos móviles y TIC, la adopción real sigue siendo limitada por factores económicos, sociales y de confianza8.
Aunque se han promulgado leyes y políticas que promueven un enfoque comunitario de la salud mental en el Perú3, la pandemia puso de manifiesto las debilidades del sistema para adaptarse a nuevos desafíos. En consecuencia, es imprescindible fortalecer la infraestructura tecnológica, invertir en la formación del personal y generar evidencia contextualizada que oriente la implementación de intervenciones digitales más eficaces en el ámbito rural10. Sin una comprensión profunda de las barreras culturales, de género y tecnológicas, la telemedicina difícilmente logrará su máximo potencial como instrumento de equidad y mejora en la atención de la salud mental.
ConclusionesLos hallazgos de este estudio evidencian que, en comunidades rurales del Perú atendidas en el primer nivel de atención, el género desempeña un rol central en la percepción del estigma asociado a la salud mental y en la valoración de la telemedicina como modalidad de atención. Mientras las mujeres enfrentan una mayor presión social que puede dificultar la búsqueda de apoyo profesional, los hombres muestran mayor escepticismo respecto a la eficacia de las consultas virtuales. Estos matices de género, junto con las variables socioculturales y tecnológicas, deben considerarse para el diseño de estrategias que promuevan la adopción de la telemedicina en salud mental, mejoren el acceso y aborden las barreras que limitan la equidad en la atención.
En este sentido, la inversión en infraestructura digital, la capacitación del personal, la adaptación cultural de las herramientas y el fortalecimiento educativo pueden sentar las bases para intervenciones más sensibles a las dinámicas de género. Un enfoque integral que incorpore las perspectivas y necesidades tanto de mujeres como de hombres contribuirá a una implementación más efectiva de la telemedicina y la telepsiquiatría, potenciando su impacto en áreas rurales con recursos limitados.
Limitaciones y futuras investigacionesEste estudio se centró en 2comunidades específicas, lo que restringe la generalización de los hallazgos a otros entornos. Futuras investigaciones deberían incluir una mayor diversidad geográfica y sociocultural, así como incorporar técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales) que profundicen en las experiencias, significados y barreras percibidas por hombres y mujeres al buscar atención mental remota. Esta aproximación mixta permitiría entender mejor la complejidad del estigma, las diferencias de género y la aceptación de la telemedicina, informando intervenciones más contextualizadas.
Además, la limitada calidad de la conectividad y la dependencia de datos autoinformados podrían haber influido en las respuestas. Es esencial mejorar la infraestructura tecnológica y explorar metodologías que reduzcan el sesgo de deseabilidad social, garantizando así una comprensión más fiel de la relación entre género, estigma y adopción de la telemedicina. Por último, se requiere mayor producción científica enfocada en el ámbito rural y en las disparidades de género en salud mental, a fin de formular políticas y programas que respondan de manera más efectiva a las necesidades de estas poblaciones.
Responsabilidades éticasEste estudio recibió la aprobación del Comité de Ética en Investigación del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, cumpliendo con las normas éticas nacionales e internacionales. Se respetaron los principios de autonomía, confidencialidad, beneficencia y no maleficencia, y se garantizó el resguardo seguro de la información. Todos los participantes firmaron el consentimiento informado por escrito, comprendiendo los objetivos del proyecto y su derecho a retirarse en cualquier momento sin repercusiones. El consentimiento para la publicación no aplica a este estudio.
FinanciaciónEsta investigación fue financiada por la Red Asistencial Cusco EsSalud, a través del «IV Concurso Fomento de Desarrollo de Investigación en Salud para la Red Asistencial Cusco EsSalud-2023» (sin número de subvención).
Declaración de contribución de autoría CRediTPercy J. Vásquez-Paredes (PVP): investigación, curación de datos, obtención de recursos, redacción.
José D. Esquivel-Cerquín (JEC): investigación, curación de datos, recursos.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener conflictos de intereses en relación con esta investigación, su autoría o su publicación.













