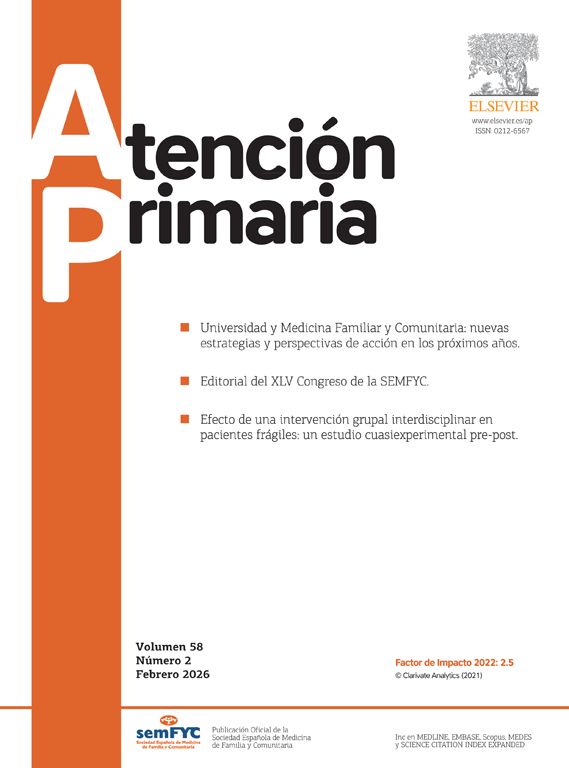Investigar los factores asociados a una consulta ambulatoria previa (CAP), al acudir a un servicio de urgencias hospitalario (SUH), en los pacientes mayores de 65 años y su impacto sobre los resultados.
EmplazamientoCincuenta y dos SUH españoles.
ParticipantesPacientes mayores de 65 años que consultan a un SUH.
Medidas principales y metodologíaSe utilizó una cohorte (n=24.645) de pacientes mayores e 65 años atendidos en 52 SUH durante una semana. Se consignaron 5 variables sociodemográficas, 6 funcionales y 3 de gravedad y se analizó su asociación cruda y ajustada con la existencia o no de una CAP a la consulta al SUH. La variable de resultado primaria fue la necesidad de ingreso y secundarias la realización de exploraciones complementarias y tiempo de estancia en el SUH. Se analizó si la CAP influenció en los resultados.
ResultadosEl 28,5% de los pacientes tenía una CAP previa a su visita al SUH. Vivir en residencia, NEWS2≥5, edad ≥80 años, dependencia funcional, comorbilidad grave, vivir solo, deterioro cognitivo, sexo masculino y depresión se asociaron de forma independiente con la CAP. La CAP se asoció a mayor necesidad de hospitalización y menor tiempo de estancia en el SUH, pero no se observó un menor consumo de recursos diagnósticos.
ConclusionesLos pacientes que acuden al SUH tras una CAP tienen más necesidad de hospitalización, sugiriendo que son debidamente derivados, y las urgencias menores son solucionadas de forma efectiva en la CAP. Su estancia en el SUH previa a la hospitalización es menor, por lo que la CAP facilitaría su resolución clínica.
Investigate factors associated with a previous outpatient medical consultation (POMC), to the health center or another physician, before attending a hospital emergency department (ED), in patients aged >65 and its impact on the hospitalization rate and variables related to ED stay.
SiteFifty-two Spanish EDs.
ParticipantsPatients over 65 years consulting an ED.
Main measurements and designA cohort (n=24645) of patients aged >65 attended for one week in 52 ED. We recorded five sociodemographic variables, six functional, three episode-related severity and analyzed their crude and adjusted association with the existence of a POMC at ED consultation. The primary outcome variable was the need for admission and the secondary variables were complementary examinations and ED stay length. We analyzed whether the POMC influenced these outcomes.
Results28.5% of the patients had performed a POMC prior to their visit to the ED. Living in a residence, NEWS-2 score ≥5, aged ≥80, dependency functions, severe comorbidity, living alone, cognitive impairment, male gender and depression were independently associated with a POMC. Also was associated with a greater need for hospitalization and shorter length of stay in the ED. No minor consumption of diagnostic resources in patients with POMC.
ConclusionPatients presenting to the ED following POMC are admitted more frequently, suggesting that they are appropriately referred and that minor emergencies are probably effectively resolved in the POMC. Their stay in the ED prior to hospitalization is shorter, so the POMC would facilitate clinical resolution in the ED.
La consulta espontánea a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) es extremadamente frecuente en los países con un sistema público de salud1–3. En España, diversos estudios han cuantificado que este fenómeno acontece entre un 70 y un 80% del total de las atenciones que se realizan en los SUH2–4. Resulta paradójico que el propio sistema público de salud facilite el enorme porcentaje de consultas en el SUH, y que debieran ser atendidas inicialmente por los médicos del paciente, mayormente el médico de familia. La consulta ambulatoria previa (CAP) resolvería los episodios de menor complejidad, con igual efectividad, menor coste y mayor proximidad y comodidad para el paciente. Además, los pacientes que requiriesen ser derivados al SUH, deberían permanecer menor tiempo en urgencias porque en la CAP se inicia el proceso de atención urgente que se vería agilizado en el SUH. Esto es especialmente relevante en los pacientes mayores, población cada vez más prevalente, con alta tasa de consulta y reconsulta a los SUH5,6, y en la que la comorbilidad y la complejidad social están incrementadas.
La coordinación entre los niveles asistenciales y la facilitación de las transiciones están contempladas en el plan de atención a la cronicidad, y tienen mayor impacto en la población geriátrica, donde la atención primaria debe tener mayor papel en la toma de decisiones. Potenciar la continuidad asistencial en los procesos de agudización es importante porque impactan sobre la cronicidad y deben valorarse en el contexto integral del individuo. La valoración previa a la consulta al SUH por el médico de familia debería garantizar una transición segura con el menor coste para el individuo en cuanto a la pérdida de capacidad funcional y de respeto por sus preferencias vitales. La CAP también facilitaría el proceso dentro del SUH.
Sin embargo, estas 2 potenciales virtudes que pudiese tener la CAP antes de acudir a un SUH no han sido suficientemente evaluadas en España.
Sensibles a esta falta de información, la red Spanish Investigators on Emergency Situation TeAm (SIESTA)7 creó el registro Emergency Department and Elder Necessities (EDEN)8 el cual, dentro de los proyectos de análisis incluyó el estudio EDEN-10 con el objetivo de evaluar si en los pacientes mayores que realizan una CAP existen diferencias en su atención en el SUH. Esto fue evaluado, en términos de necesidad de hospitalización, lo esperable es que el porcentaje de ingresos se vea incrementado al haberse resuelto las urgencias menores a nivel ambulatorio sin remitir al paciente al SUH. También se investigó si los pacientes con una CAP tenían menor consumo de recursos diagnósticos y menor tiempo de estancia en urgencias. Sería esperable que la actuación médica realizada previamente proporcionase datos clínicos y exploraciones complementarias que facilitasen la labor a los médicos del SUH.
Material y métodosDescripción de la red SIESTA y el proyecto EDENLa red SIESTA se creó en 20207. Su primer reto investigador lo constituyó el reto COVID-19, y los resultados han sido recientemente presentados9.
El reto EDEN emana de la red SIESTA, y tiene como objetivo ampliar el conocimiento de aspectos sociodemográficos, organizativos, de situación basal, clínicos, asistenciales y evolutivos de la población de más de 65 años, que consulta en los SUH españoles. No existió ningún motivo de exclusión, y se incluyeron todos los pacientes atendidos durante el periodo de estudio. Los detalles del registro EDEN han sido publicados de forma extensa, previamente8.
Diseño del estudio EDEN-10El estudio EDEN-10 se diseñó específicamente para analizar los factores asociados a la existencia de una CAP antes de consultar al SUH, y si dicha CAP tenía algún impacto en los resultados finales del proceso asistencial en urgencias. La hipótesis fue que los pacientes con CAP tendrían mayor necesidad de hospitalización y se encontrarían en peores condiciones basales, clínicas y sociales que los pacientes sin CAP.
Se seleccionaron 14 variables relacionadas con la consulta en el SUH. Existencia o no de CAP, edad, sexo, nacionalidad, vivir solo, en domicilio o en residencia, índice de Charlson, índice de Barthel, caídas los 6 meses previos, episodios previos de delirium, deterioro cognitivo o depresión y 3 escalas de gravedad: QuicK Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA)10,11, respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)12 y la escala National Early Warning Score (NEWS2)13.
Como variable de resultado primaria se consideró la necesidad de hospitalización. Como variables secundarias, en los pacientes que requirieron hospitalización, se investigó la realización en urgencias de analítica, radiología simple, electrocardiograma (ECG) y el tiempo total de permanencia en el SUH, hasta la hospitalización. Se cuantificó el porcentaje en los que este tiempo fue superior a 8h14 (considerando las 8h como tiempo de estancia a partir del cual se asocia un aumento de la mortalidad).
Análisis estadísticoSe consignaron los valores absolutos y los porcentajes de las variables cualitativas, y la mediana y rango intercuartil (RIC) de las variables continuas. Para detectar si existían diferencias en las características de los pacientes con y sin CAP se usó el test de la Chi-cuadrado para las variables cualitativas y el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para las variables cuantitativas.
El grado de asociación entre los 14 factores analizados y la existencia de CAP se determinó mediante el cálculo de las odds ratio (OR) e intervalo de confianza del 95% (IC 95%) utilizando un modelo de regresión logística, primero sin ajustar y posteriormente ajustado introduciendo en un único modelo los 14 factores. Todas las variables introducidas en el modelo fueron categóricas, de forma que las variables que originariamente eran continuas fueron dicotomizadas en función de los valores con significado clínico. Para la elaboración del modelo ajustado, los valores perdidos de estas variables categóricas fueron imputados por la moda de dicha variable. De forma similar, la asociación entre la CAP y los resultados se investigó de forma cruda y ajustada por los 14 factores independientes analizados en este estudio.
Las diferencias entre grupos se consideraron estadísticamente significativas si el valor de p era inferior a 0,05 o el IC 95% de la OR excluía el valor 1. Todo el procesamiento estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS® Statistics v.26 (IBM, Armonk, Nueva York, EE. UU.).
ResultadosDe los 25.557 pacientes que conforman la cohorte EDEN, no se incluyeron en este estudio los 572 pacientes que fueron trasladados al SUH procedentes de otros hospitales, ni los 331 sin datos en alguna de las variables de resultado. La cohorte analizada, consta de un total de 24.654 pacientes, con una mediana edad de 78 años (RIC=71-85), de los que un 45% son varones. Se constataron 7.020 (28,5%) episodios en los que se existía una CAP. La mayoría, 5.194 (74%) fueron realizadas por el médico de familia (fig. 1). De los que vivían en residencia, en el 886 (59%) de los casos constaba la valoración previa del médico antes de ser trasladados al SUH. Las características sociodemográficas, basales y de gravedad del episodio agudo se presentan en la tabla 1.
Características de los pacientes de la cohorte EDEN incluidos en el estudio EDEN-10
| Todos los pacientesN=24.654n (%) | Con consulta ambulatoria previaN=7.020n (%) | Sin consulta ambulatoria previaN=17.634n (%) | Valor de p | |
|---|---|---|---|---|
| Características sociodemográficas | ||||
| Edad (años), mediana (RIC) | 78 (71-85) | 80 (73-87) | 77 (71-84) | <0,001 |
| Edad ≥80 años | 10.032 (40,7) | 3.478 (49,5) | 6.554 (37,2) | <0,001 |
| Sexo masculinoa | 10.817 (44,8) | 3.143 (45,7) | 7.674 (44,5) | 0,071 |
| Nacionalidad españolab | 23.751 (97,5) | 6.821 (98,2) | 16.930 (97,2) | <0,001 |
| Vive solo | 1.770 (7,2) | 503 (7,2) | 1.267 (7,2) | 0,957 |
| Vive en residencia | 1.500 (6,1) | 886 (12,6) | 614 (3,5) | <0,001 |
| Situación basal | ||||
| Índice de comorbilidad de Charlson (puntos), mediana (RIC) | 2 (0-3) | 2 (1-4) | 1 (0-3) | <0,001 |
| Comorbilidad grave (≥5 puntos) | 3.407 (13,8) | 1.177 (16,8) | 2.230 (12,6) | <0,001 |
| Dependencia funcional (índice de Barthel <100 puntos) | 8.252 (33,5) | 3.066 (43,7) | 5.186 (29,4) | <0,001 |
| Ha presentado alguna caída los 6 meses previos | 1.732 (7,0) | 545 (7,8) | 1.187 (6,7) | 0,004 |
| Ha presentado episodios previos de delirium | 648 (2,6) | 290 (4,1) | 358 (2,0) | <0,001 |
| Diagnóstico establecido de deterioro cognitivo | 3.319 (13,5) | 1.372 (19,5) | 1.947 (11,0) | <0,001 |
| Diagnóstico establecido de depresión | 3.292 (13,4) | 1.058 (15,0) | 2.238 (12,7) | <0,001 |
| Gravedad del episodio agudo | ||||
| qSOFAc | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | <0,001 |
| qSOFA≥1 punto | 881 (15,3) | 331 (18,4) | 550 (14,0) | <0,001 |
| SIRSd | 0 (0-1) | 1 (0-1) | 0 (0-1) | 0,157 |
| SIRS≥2 puntos | 445 (15,3) | 181 (16,3) | 264 (14,7) | 0,247 |
| NEWS2e | 2 (1-4) | 3 (1-5) | 2 (1-4) | <0,001 |
| NEWS2≥5 puntos | 579 (21,6) | 269 (27,6) | 310 (18,2) | <0,001 |
EDEN: Emergency Department and Elder Necessities; NEWS2: National Early Warning Score; qSOFA: QuicK Sequential Organ Failure Assessment; RIC: rango intercuartil; SIRS: respuesta inflamatoria sistémica.
El 97,5% eran de nacionalidad española, una minoría vivían solos (7,2%) o en residencia (6,1%). La existencia de algún tipo de dependencia funcional (índice de Barthel <100) se observó en el 33,5% y la existencia de deterioro cognitivo o depresión en el 13,5%. La gravedad del paciente a su llegada a urgencias fue alta en un 15,3% de los casos según la escala qSOFA y los criterios SIRS y en un 21,6% según la escala NEWS2.
La comparación de las características de los pacientes con y sin CAP mostró que estos diferían en todas ellas excepto el sexo y la gravedad de la descompensación estimadas con la escala SIRS (tabla 1). En el análisis ajustado multivariable, hubo 10 variables que se asociaban de forma independiente a la existencia de una CAP antes de acudir al SUH (fig. 2). Las que tuvieron una asociación mayor fueron vivir en residencia (OR ajustada: 2,825; IC 95%=2,514-3,175), y tener un NEWS2≥5 puntos en el momento de consultar a urgencias (1,415; 1,157-1,730), edad ≥80 años (1,318; 1,239-1,403), dependencia funcional (1,307; 1,218-1,402), nacionalidad española (1,305; 1,067-1,596) o comorbilidad grave (1,178; 1,086-1,277). El sexo masculino, que no había resultado significativo en el análisis crudo, resultó ser también un factor independiente de que existiese una CAP antes de acudir al SUH (1,109; 1,046-1,175).
Asociación entre variables sociodemográficas y funcionales de los pacientes incluidos en la cohorte Emergency Department and Elder Necessities (EDEN) y la existencia de una consulta ambulatoria previa (CAP). IC: intervalo de confianza; ICC: índice de comorbilidad de Charlson; OR: odds ratio.
Los valores en negrita denotan significación estadística (p<0,05).
Hubo necesidad de hospitalización en 6.031 pacientes (24,5%), que fue significativamente mayor en los pacientes con CAP (34,6 frente al 20,4%, respectivamente; tabla 2). Cuando la necesidad de hospitalización se ajustó por las diferentes características de los pacientes de ambos grupos, observamos que dicha asociación se redujo algo, pero se mantuvo estadísticamente significativa (OR ajustada: 1,723; 1,613-1,839; fig. 3). Entre los pacientes que fueron finalmente hospitalizados, la realización de exploraciones complementarias en urgencias fue alta (tabla 2), y no existieron diferencias entre grupos ni en el análisis crudo ni en el ajustado con excepción de la práctica de ECG, que aumentó en los pacientes con CAP. Así, al 64,6% del total de pacientes que precisan hospitalización se les realiza un ECG, con mayor frecuencia si el paciente acude al SUH derivado de una CAP (68,8 frente al 61,9%; p<0,01) (fig. 3).
Variables de resultado analizadas en el estudio EDEN-10, y comparación en función de si hubo o no consulta previa a un médico antes de acudir a urgencias
| Todos los pacientesN=24.654n (%) | Con consulta ambulatoria previaN=7.020 (28,5%)n (%) | Sin consulta ambulatoria previaN=17.634 (71,5%)n (%) | Valor de p | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado primario | ||||
| Necesidad de hospitalización | 6.031 (24,5) | 2.426 (34,6) | 3.605 (20,4) | <0,001 |
| Resultados secundarios (en pacientes hospitalizados) | ||||
| Analítica en urgencias | 5.787 (96,0) | 2.337 (96,3) | 3.450 (95,7) | 0,223 |
| Radiología simple en urgencias | 5.050 (83,7) | 2.053 (84,6) | 2.997 (83,1) | 0,124 |
| Electrocardiograma en urgencias | 3.898 (64,6) | 1.668 (68,8) | 2.230 (61,9) | <0,001 |
| Tiempo de estancia en urgencias (horas), mediana (RIC) | 6:11(3:29-13:41) | 5:43(3:24-11:41) | 6:28(3:31-15:12) | <0,001 |
| Estancia superior a 8h en urgencias | 2.356 (39,1) | 862 (35,5) | 1.494 (41,4) | <0,001 |
EDEN: Emergency Department and Elder Necessities.
Análisis del consumo de recursos hospitalarios en función de la existencia de una consulta ambulatoria previa (CAP) en los pacientes incluidos en la cohorte Emergency Department and Elder Necessities (EDEN). IC: intervalo de confianza; ICC: índice de comorbilidad de Charlson; OR: odds ratio.
Los valores en negrita denotan significación estadística (p<0,05).
Finalmente, el tiempo de permanencia en el servicio de urgencias fue significativamente inferior si había existido una CAP, con una reducción de 45min (tabla 2) (12% menos que los pacientes sin CAP), y esta se asoció de forma independiente con un menor riesgo de permanecer en urgencias más de 8h (OR ajustada de estancia: >8h 0,764; 0,686-0,852) (fig. 3).
DiscusiónEfectivamente y de acuerdo a la bibliografía previa, la mayoría de los pacientes, el 71,5%, que consultan a un SUH lo hace de forma espontánea, sin previamente haber consultado al médico de familia. Probablemente esto contribuya a la sobreutilización y saturación de los SUH, vaya en detrimento de la calidad asistencial de estos e incremente el gasto sanitario15. Esta práctica es conocida como baipás (bypass) y supone en muchas ocasiones un uso inapropiado de los SUH, tal como puede deducirse fácilmente constatando el bajo número de ingresos respecto al número total de consultas.
El motivo ha sido evaluado en numerosos trabajos y no parece existir una única razón16. Probablemente el fácil acceso a los SUH las 24h y la rapidez en la realización de pruebas sean algunos de los motivos. Se han objetivado diferencias en la actividad de servicios de urgencias durante la pandemia COVID-19 respecto a periodos previos17. Este estudio se realizó previo a la pandemia, por lo que es posible que esta tendencia se haya modificado, y deberá reevaluarse en futuros trabajos.
Una de las medidas para reducir el bypass, es la derivación desde un SUH a un centro de atención primaria. Tal como apuntaba Miró et al.18, esto no conlleva mayor riesgo para los pacientes derivados y estos presentan un elevado grado de satisfacción y un menor número de consultas posteriores, probablemente porque la atención en un SUH es puntual y sin continuidad. Así, esta podría ser una medida eficaz para la desaturación de los SUH19.
Aunque los pacientes ancianos, son los que utilizan de forma más apropiada el SUH20,21, es en estos en los que la valoración previa tiene mayor impacto22,23, siendo fundamental la información del médico de familia. El conocimiento del paciente por su médico de familia, su grado de fragilidad y su situación cognitivo-emocional y sociocultural, deben ser determinantes en la toma de decisiones complejas. Además, una atención más ajustada en el SUH podría evitar efectos adversos derivados de la propia atención y estancia en el SUH. Por ejemplo, es en este grupo donde se observan estancias más prolongadas en el SUH y la realización de un mayor número de exploraciones complementarias24. En nuestro estudio, tras ser valorados en el SUH, el número de pacientes que requieren hospitalización es mayor entre los remitidos por el médico de familia (34,6%), que entre los que acuden sin valoración previa (20,4%). Esto se explicaría por las propias características del grupo de pacientes que solicitan valoración ambulatoria, así como por la actuación de los médicos de familia, que realizan un cribado eficaz, solucionando las urgencias o consultas que pueden ser resueltas ambulatoriamente y derivando los casos en los que la participación del SUH sea necesaria.
En cuanto a las exploraciones complementarias realizadas en el SUH (tabla 2 y fig. 3), se observa una tendencia a incrementar la realización de analíticas y radiologías en los pacientes derivados al SUH tras la CAP frente a los que acuden directamente, si bien las diferencias no son significativas. Las analíticas y exploraciones radiológicas no disminuyen. Entre las causas podríamos citar la falta de acceso telemático a los resultados de las pruebas ambulatorias, la necesidad de valorar evolutivamente los hallazgos previos o la ampliación de estas exploraciones con otras no disponibles ambulatoriamente.
Desde un punto de vista más pragmático, la conclusión es que, el coste por paciente en el SUH, atendiendo a las exploraciones complementarias realizadas es independiente de su procedencia. Probablemente, actualmente el coste y el consumo de recursos sanitarios, no sea un ítem prioritario en la toma de decisiones médicas, al menos entre los médicos de los SUH. La realización de ECG se ve incrementada de forma estadísticamente significativa en el grupo derivado al SUH tras la CAP. Esto podría deberse a la mayor necesidad de hospitalización, mayor gravedad del proceso y al mayor número de comorbilidades en este grupo de pacientes.
Finalmente, es importante observar la reducción del tiempo de estancia en urgencias y el menor porcentaje de pacientes que supera el umbral de las 8h de permanencia en urgencias previa a la hospitalización en el grupo de pacientes que son derivados tras una CAP. Hay que remarcar que el presente estudio evalúa una población de más de 65 años donde es crucial la disminución de tiempos de espera, agilización de procesos y un abordaje integral que no se puede garantizar en la mayoría de los SUH españoles25,26.
La reducción del tiempo de permanencia en el SUH, permite reducir el número de reacciones adversas a medicamentos, el síndrome confusional agudo (SCA) o la sarcopenia, con alto impacto en los pacientes de edad avanzada27,28.
La sarcopenia, por ejemplo, es un factor determinante de riesgo de caídas y pérdida de funcionalidad para actividades básicas, especialmente en la población anciana y aunque su etiología es multifactorial28, la inmovilización y el encamamiento prolongado, así como la malnutrición o bajo aporte proteico, son uno de los principales factores de riesgo29,30, y estos se ven incrementados durante la estancia en un SUH por motivos inherentes a la mayoría de ellos31.
En el caso del SCA, la disrupción del sueño, con imposibilidad para mantener los ritmos de sueño en un SUH, así como la dificultad de estar acompañado de familiares, son unos de los factores precipitantes del SCA32.
Por todo ello, la agilización del proceso en el grupo de pacientes con CAP, probablemente por el valor de la atención médica previa, como demuestra nuestro estudio, incidiría de forma positiva en la minimización de estas complicaciones, por la reducción del tiempo de estancia en urgencias previa a la hospitalización.
LimitacionesNuestro estudio presenta varias limitaciones. Primero, el análisis que se presenta no se realizó por grupos nosológicos, sino de forma global, independientemente del motivo de consulta a urgencias. Esto puede suponer que los hallazgos estén condicionados por ciertos procesos específicos, que no se analizan. Hemos intentado matizar este hecho mediante el uso de 3 escalas de gravedad diferentes, y hemos ajustado los análisis por las puntuaciones obtenidas con ellas, alguna ya validada con población mayor en España33. Segunda, se trata de un análisis secundario de una cohorte multipropósito. Tercera, los recursos diagnósticos y terapéuticos explorados se circunscribieron al ámbito de urgencias y no se exploró lo acontecido desde ese momento hasta el alta en el caso de los pacientes hospitalizados. Cuarta, los tiempos de estancia en urgencias pueden resultar influenciados por las dinámicas individuales de cada hospital. Además, nuestros resultados pueden haber estado influidos también por la prevalencia cambiante de ciertos procesos nosológicos a lo largo del año. Finalmente, la inclusión de pacientes en la cohorte EDEN se ha realizado por episodios, por lo que algún episodio pueda corresponder al mismo paciente. Aunque las posibilidades son escasas dado el corto periodo de inclusión.
ConclusionesMás de un 70% de los pacientes de más de 65 años que acuden a un SUH, lo hace por iniciativa propia, sin haber consultado previamente al médico de familia. Los pacientes que acuden al SUH tras una CAP ingresan con mayor frecuencia, lo que sugiere que las urgencias menores son solucionadas ambulatoriamente de forma efectiva sin ser remitidos al SUH. Por otro lado, su estancia en el SUH es menor, por lo que inferimos que la CAP facilita y agiliza la resolución clínica en el SUH de estos pacientes, reduciendo el tiempo de estancia en urgencias en los que deben ser hospitalizados. Sin embargo, la existencia de una CAP no reduce las exploraciones complementarias realizadas en el SUH.
- •
La mayoría de los pacientes mayores (más de 65 años) que consultan a un servicio de urgencias hospitalario (SUH), lo hace directamente, sin haber consultado previamente a atención primaria.
- •
Sin embargo, la valoración previa por atención primaria a la visita al SUH, facilita la transición y el proceso dentro de este y aporta un valor añadido al proceso sanitario global.
- •
Aunque la consulta ambulatoria previa (CAP) a la visita a las urgencias hospitalarias en la población geriátrica, parece que agiliza el proceso y evita transiciones no necesarias con mayor continuidad asistencial, menor coste y mayor comodidad para el individuo, esto todavía es minoritario y en consecuencia se debería seguir trabajando para una mayor colaboración entre niveles asistenciales y mayor coordinación entre la atención primaria y el hospital.
- •
La CAP en los pacientes mayores disminuye el tiempo de permanencia en el SUH, con el consiguiente impacto en reducción de la mortalidad que este hecho supone.
El presente estudio de investigación ha cumplido en todo momento los principios éticos de la Declaración de Helsinki y ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital San Carlos de Madrid.
FinanciaciónLa presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.
Conflicto de interesesLos autores declaran que la investigación se realizó en ausencia de cualquier relación comercial o financiera que pudiera constituir un potencial conflicto de interés.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid: Juan González del Castillo, Cesáreo Fernández Alonso, Jorge García Lamberechts, Paula Queizán García, Andrea B Bravo Periago, Blanca Andrea Gallardo Sánchez, Alejandro Melcon Villalibre, Sara Vargas Lobé y Laura Fernández García.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla: Sara Carbajal Tinoco y Teresa Sánchez Fernández.
Hospital Santa Tecla, Tarragona: Enrique Martín Mojarro y Osvaldo Jorge Troiano Ungerer.
Hospital Universitario de Canarias, Tenerife: Guillermo Burillo Putze, Aarati Vaswani- Bulchand y Patricia Eiroa-Hernández.
Hospital Norte Tenerife: Patricia Parra-Esquivel.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia: Pascual Piñera Salmerón, Paula Lázaro Aragüés, Mariya Ovsepyan y M. Encarnación Sánchez Cánovas.
Hospital Universitario del Henares, Madrid: Raquel Cenjor Martín, Noha El-Haddad Boufares y Raquel Barrós González.
Hospital Clínic, Barcelona: Òscar Mir, Sònia Jiménez, Sira Aguiló Mir, Francesc Xavier Alemany González, María Florencia Poblete Palacios, Claudia Lorena Amarilla Molinas, Ivet Gina Osorio Quispe y Sandra Cuerpo Cardeñosa.
Hospital General Universitario de Elche, Alicante: Matilde González Tejera, Ana Puche Alcaraz y Cristina Chacón Garcia.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia: Leticia Serrano Lázaro, Javier Millán Soria y Jésica Mansilla Collado.
Hospital Universitario Dr. Balmis, Alicante: Pere Llorens Soriano, Adriana Gil Rodrigo, Begoña Espinosa Fernández, Mónica Veguillas Benito, Sergio Guzmán Martínez, Gema Jara Torres y María Caballero Martínez.
Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona: Javier Jacob Rodríguez, Ferran Llopis, Elena Fuentes, Lidia Fuentes, Francisco Chamorro y Lara Guillen, Nieves López.
Hospital de Axiarquia, Málaga: Coral Suero Méndez, Lucía Zambrano Serrano y Rocío Muñoz Martos.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga: Manuel Salido Mota, Valle Toro Gallardo, Antonio Real López, Lucía Ocaña Martínez, Esther Muñoz Soler y Mario Lozano Sánchez.
Hospital Santa Bárbara, Soria: Fahd Beddar Chaib y Rodrigo Javier Gil Hernández.
Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba: Jorge Pedraza García.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba: F. Javier Montero-Pérez, Carmen Lucena Aguilera, F. de Borja Quero Espinosa, Ángela Cobos Requena, Esperanza Muñoz Triano, Inmaculada Bajo Fernández, María Calderón Caro y Sierra Bretones Baena.
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid: Juan Fernández Herranz, Marta Rincón Francés, Irene Arnaiz Fernández Esther Gargallo García, Juan Antonio Andueza Lillo, Iria Miguens Blanco, Ioana Muñoz Betegón y Dariela Edith Micheloud Giménez.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos: Pilar López Diez, Javier Varona Castrillo, Daniel Aguilar Pérez, Mauricio Mejía Castillo y Gabriel Yepez León.
Complejo Asistencial Universitario de León, León: Marta Iglesias Vela, Mónica Santos Orús, Rudiger Carlos Chávez Flores, Alberto Álvarez Madrigal, Albert Carbó Jordá, Enrique González Revuelta, Héctor Lago Gancedo y Miguel Moreno Martín.
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia: Sara Sánchez Aroca, Rafael Antonio Pérez-Costa y María Rodríguez Romero.
Hospital Francesc de Borja de Gandía, Valencia: Andrea Cantos López. Rafael Terol Calvo y Mario Velasco Garcia.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés. Madrid: Cristina Iglesias Frax. Teresa Agudo Villa, Beatriz Valle Borrego, Julia Martínez-Ibarreta Zorita e Irene Cabrera Rodrigo.
Hospital Clínico Universitario Virgen Arrixaca, Murcia: Eva Quero Motto, Nuria Tomas García y Lilia Amer Al Arud.
Hospital Universitario Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia: Carmen Escudero Sánchez y Belén Morales Franco.
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona: María Adroher Muñoz y Ester Soy Ferrer.
Hospital de Mendaro, Guipuzkoa: Jeong-Uh Hong Cho.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza: Patricia Trenc Español, Fernando López López, Jorge Navarro Calzada, Belén Gros Bañeres, Cristina Martín Durán, María Teresa Escolar Martínez-Berganza e Icíar González Salvatierra.
Hospital Comarcal El Escorial, Madrid: Sara Gayoso Martín.
Hospital Do Salnes, Villagarcia de Arosa, Pontevedra: María Goretti Sánchez Sindín.
Hospital de Barbanza, Ribeira, A Coruña: Martina Silva Penas.
Hospital del Mar, Barcelona: Patricia Gallardo Vizcaíno y Margarita Puiggali Ballard.
Hospital Santa Creu y Sant Pau, Barcelona: Aitor Alquezar Arbé, Miguel Rizzi, Marta Blázquez Andión, Josep Antonio Montiel Acosta. Isel Borrego Yanes, Adriana Laura Doi Grande, Sergio Herrera Mateo y OlgaTrejo Gutiérrez.
Hospital de Vic, Barcelona: Lluís Llauger.
Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias: Lucía Garrido Acosta y Cesar Roza Alonso.
Hospital Altagracia, Manzanares, Cuidad Real: Francisco Javier Díaz Miguez.
Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, Toledo: Ricardo Juárez González, Mar Sousa y Laura Molina.
Hospital Universitario Vinalopó, Elche, Alicante: Esther Ruescas, María Martínez Juan y Pedro Ruiz Asensio.
Hospital de Móstoles, Madrid: Fátima Fernández Salgado y Eva de las Nieves Rodríguez.
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla: Amparo Fernandez-Simon Almela, Esther Perez Garcia, Pedro Rivas Del Valle, Maria Sanchez Moreno, Rafaela Rios Gallardo, Teresa Pablos Pizarro, Mariano Herranz Garcia y Laura Redondo Lora.
Hospital General Universitario Dr. Peset, Valencia: María Amparo Berenguer Diez. María Ángeles de Juan Gómez. María Luisa López Grima y Rigoberto Jesús del Rio Navarro.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca: Bernardino Comas Diaz, Sandra Guiu Marti y Pere Rull Bertran.
Clinica Universitaria Navarra Madrid: Nieves López-Laguna.
Hospital Clínico Universitario de Valencia: José J. Noceda Bermejo, María Teresa Sánchez Moreno, Raquel Benavent Campos, Jacinto García Acosta, Alejandro Cortés Soler.
Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra: María Teresa Maza Vera, Raquel Rodríguez Calveiro, Paz Balado Dacosta, Violeta Delgado Sardina, Emma González Nespereira, Carmen Fernández Domato y Elena Sánchez Fernández-Linares.
Hospital Universitario de Salamanca: Ángel García García, Francisco Javier Diego Robledo, Manuel Ángel Palomero Martín y Jesús Ángel Sánchez Serrano.
Hospital de Zumarraga, Gipuzkoa: Patxi Ezponda.
Hospital Virxe da Xunqueira, Cee, La Coruña: Andrea Martínez Lorenzo.
Hospital Central Asturias: Pablo Herrero Puente.