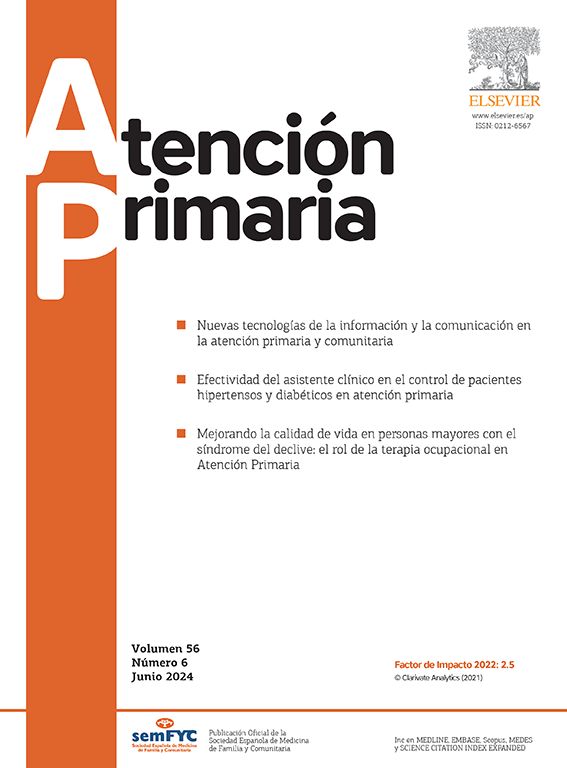Conocer las opiniones, vivencias y expectativas sobre la atención prestada por el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) de los usuarios de una zona urbana necesitada de transformación social (ZNTS).
DiseñoMetodología cualitativa, estudio exploratorio.
EmplazamientoZona básica de salud urbana (16.000 habitantes; 40% ZNTS).
ParticipantesUsuarios del SSPA mediante muestreo intencional de usuarios y líderes de la comunidad. Criterios de homogeneidad: edad. Criterios de heterogeneidad: sexo, frecuentación, activo/pensionista, nivel cultural/económico.
Intervenciones principalesTécnicas conversacionales registradas mediante videograbación y moderadas por una socióloga (grupos de discusión para usuarios y entrevistas en profundidad para líderes sociales). Análisis con transcripción literal de los discursos, codificación, triangulación de categorías y obtención de resultados.
ResultadosSiete grupos (43 participantes; 58% ZNTS) y 6 líderes sociales. Se desea continuidad en la atención y libre elección de profesionales, criticando cambios sin información previa y la discontinuidad atención primaria/hospitalaria. Hay mala accesibilidad física por el entorno urbano y críticas a los servicios de admisión y los trámites burocráticos; la cita previa y la receta electrónica son mejoras pero solicitan más derivaciones y revisiones hospitalarias. Hay buena valoración de los profesionales (atención primaria-mayor cercanía, hospital-mayor capacidad técnica). Se precisa mejorar la formación de enfermería y la rapidez de la asistencia urgente. Hay falta de liderazgo en la organización del SSPA, muy fragmentada. Se conoce una oferta de servicios centrada en la demanda asistencial, siendo poco difundidas otras actividades.
ConclusiónEl SSPA debe incorporar las opiniones y expectativas de las comunidades en riesgo social para una mejora real de la calidad asistencial.
To know the views, experiences and expectations of care provided by the Andalusian Public Health System (SSPA) of users of an urban area in need of social transformation (ZNTS).
DesignQualitative methodology (exploratory study).
LocationUrban basic health zone (16,000 inhabitants, 40% ZNTS).
ParticipantsPurposive sampling of users of SSPA and community leaders. Homogeneity criteria: age. Heterogeneity criteria: sex, frequency, active/pensioner, level cultural/economic.
Main interventionsConversational techniques recorded by videotape and moderated by a sociologist (user dicussion groups and in-depth interviews for community leaders). Analysis: transcription of speeches, coding, categories triangulation and final outcome.
ResultsSeven groups (43 participants, 58% ZNTS) and 6 leaders. They want continuity of care and choice of professionals, but not the medical change without information and attention's discontinuity primary care/hospital. There's bad physical accesibility by the urban environment in the ZNTS and is criticized admission services and paperwork; the programmed appointment and the electronic prescriptions are improvements but asking more hospital referrals and reviews. There's good appreciation of the professionals (primary care-closer, hospital-greater technical capacity). It needs to improve nursing education and speed of emergency assistance. There's a lack of leadership in the system organization, very fragmented. They know a range of services focusing on the demand for care; other health activities not spread to the users.
ConclusionThe SSPA should incorporate the views and expectations of communities in social risk to a real improvement in the quality of care.
El Sistema Nacional de Salud en España, regulado desde el año 1986, se caracteriza por su amplia descentralización: desde el año 2002 todas las comunidades autónomas disponen de las competencias sanitarias previstas en nuestro ordenamiento jurídico, con una oferta sanitaria homogénea para el conjunto de las autonomías1. El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) focaliza la atención sobre la comunidad en su conjunto para identificar las necesidades de la población, planificar los servicios y evaluar los efectos de la atención prestada2. Esta acción ha sido valorada mediante unas encuestas de satisfacción anuales3 cuyos resultados son satisfactorios en general. Las principales expectativas que plantea la sociedad andaluza se centran en la calidad de los aspectos técnico-científicos de los servicios sanitarios, el entorno físico y humano2.
En Andalucía viven más de 8 millones de habitantes en entornos socioculturales muy distintos entre sí. Los aspectos condicionados por las diferentes vivencias personales y sociales pueden provocar problemas o necesidades de las diferentes poblaciones atendidas en el SSPA que no siempre se correspondan con los resultados de las encuestas3–6. La existencia de zonas socialmente desfavorecidas en Andalucía determina la presencia de grandes disparidades de salud que no pueden ser mitigadas por el sistema sanitario ya que son resultado de la existencia de pésimos factores socioeconómicos7–10. Por ello, no siempre la satisfacción de los usuarios de un sistema sanitario es el único camino para valorar la calidad del mismo4,5.
La participación comunitaria en los sistemas sanitarios se presenta como un presupuesto básico íntimamente vinculado a la promoción de la salud y a la atención primaria como instrumentos estratégicos para el buen funcionamiento de un sistema de salud, incluyendo diferentes técnicas para realzar diagnósticos comunitarios11. Esta herramienta ha sido pobremente empleada para comprender mejor las necesidades de las poblaciones socialmente desfavorecidas dentro de los núcleos urbanos12, siendo la metodología cualitativa la que permite una mejor identificación de nuevas áreas de mejora de los servicios, así como la incorporación de las expectativas de cada comunidad5. Para valorar las vivencias, creencias y expectativas de los usuarios del SSPA en una zona necesitada de transformación social (ZNTS) se diseña un estudio de tipo cualitativo a desarrollar en el ámbito de un centro de salud urbano con zonas en riesgo de exclusión social.
MétodosSe diseñó un estudio cualitativo, adecuado para conocer las opiniones, percepciones y discursos. El estudio es de tipo exploratorio, pretendiendo descubrir y enumerar las causas que conforman el fenómeno, así como generar hipótesis para futuras investigaciones. El trabajo de campo tuvo lugar durante los años 2011/2012 en una zona básica de salud de Jaén capital perteneciente al Centro de Salud El Valle, con una población superior a 16.000 habitantes y un 40% incluido en ZNTS. En esta población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, siendo significativamente apreciables problemas en materias de vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Hay elevados índices de absentismo y fracaso escolar, altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales, significativas deficiencias higiénico-sanitarias y fenómenos de desintegración social.
De esta población urbana se escogen los participantes para la realización de entrevistas mediante una selección intencional, acumulativa y secuencial, actuando la trabajadora social y la enfermera gestora de casos como informantes clave. Se definieron previamente unos perfiles característicos de usuarios de atención primaria, elaborados a partir de la bibliografía revisada, de la experiencia del equipo investigador y de la información aportada por los profesionales sanitarios. La edad fue el principal criterio homogeneizador; criterios de heterogeneidad: sexo (hombre o mujer), situación laboral (activa o pasiva), frecuentación sanitaria (alta o baja), nivel cultural (bajo: personas analfabetas o sin estudios; medio: estudios obligatorios; superior: estudios superiores) y pertenencia a ZNTS. También se eligen líderes sociales, no relacionados con la Administración pública, para recabar información mediante una entrevista individual en función de las tareas desempeñadas en la comunidad.
Las técnicas de recogida de la información fueron el grupo de discusión13, para estudiar la intersubjetividad del grupo considerando la interacción de los participantes como una fuente de datos, y las entrevistas en profundidad, para explorar aspectos más sociales y obtener una visión más comunitaria. Las personas fueron captadas telefónicamente por una socióloga ajena al servicio sanitario, quien ejerció como moderadora en las entrevistas que se desarrollaron en el centro de salud de referencia de forma semiestructurada mediante el uso de un guión inicial (tabla 1). Se grabaron todas en videocámara y se transcribieron literalmente. Se garantizó el anonimato de los participantes y la confidencialidad de los datos obtenidos. El análisis de contenido cualitativo14 constó de 3 fases:
- 1.
Fase de codificación. Visionado de las grabaciones por todo el equipo investigador y lectura literal de las transcripciones inmediatamente tras su realización, para generar las primeras hipótesis preanalíticas, valorar la saturación de la información y aplicar los indicadores de calidad del proceso (1, adecuación del contenido de las entrevistas a los objetivos del proyecto; 2, participación de todos los participantes del grupo en la exposición de creencias y vivencias; 3, intervenciones adecuadas y registros correctos por parte de la moderadora, y 4, registro escrito de la hipótesis de trabajo) para asegurar la circularidad y flexibilidad del diseño. Posteriormente se identificaron unidades de texto y sus discursos referentes, agrupándose en categorías.
- 2.
Fase de triangulación de categorías. Las categorías de análisis se consensuaron entre los miembros del equipo según los objetivos planteados, redefiniendo las categorías definitivas.
- 3.
Fase de obtención y verificación de resultados. Análisis de contenido con el apoyo del programa NUDIST y construcción de matrices para explorar conexiones entre claves en el análisis definitivo de los datos.
Guión de la entrevista para el grupo de discusión
| 1. Recepción y saludo al grupo |
| 2. Introducción |
| Van a participar en un estudio de investigación realizado por médicos. Durante esta hora queremos que nos cuenten sus experiencias con el sistema sanitario: tanto en el centro de salud como en el hospital. Vamos a grabar esta entrevista para poder recoger todo lo que se diga. Les recuerdo que esta reunión es confidencial: la cinta grabada se destruirá y los datos personales no los conocerán otras personas |
| 3. Presentación de los participantes |
| 4. Debate a fondo |
| Imagino que todos ustedes, familiares o conocidos, habrán acudido alguna vez al centro de salud, al hospital, a urgencias, etc. ¿Cómo ha sido la experiencia? |
| Puntos a desarrollar: |
| Atención en cada ámbito del sistema sanitario |
| Accesibilidad a la atención sanitaria |
| Confidencialidad y continuidad de cuidados |
| Valoración de los profesionales |
| Cartera de servicios |
| Otros temas emergentes |
| 5. Clausura |
| Vamos a finalizar la entrevista, ¿alguien quiere comentar algo más?... Les agradecemos la participación |
Para incrementar la credibilidad de los resultados obtenidos se confrontaron la perspectiva de la moderadora de los grupos con los comentarios iniciales del resto del equipo tras la elaboración de las primeras hipótesis, usando la triangulación para determinar la congruencia entre los resultados obtenidos. Por último, la aplicabilidad de los resultados se explica en función del contexto donde se ha observado el fenómeno social.
El trabajo ha sido aprobado por la Comisión de Investigación Científica de la provincia de Jaén. Se requirió la firma de un consentimiento informado y se entregó información escrita sobre el estudio y la voluntariedad de la participación, indicando explícitamente la destrucción final de la videograbación y el anonimato de los datos obtenidos tras el análisis de los mismos.
ResultadosSe realizaron 7 grupos de discusión (43 usuarios con edad media 55,9 años [± DE 14,0], 63% mujeres y 58% ZNTS) (tabla 2), y se entrevistaron 6 líderes sociales (tabla 3). La información recogida se presenta en 5 categorías y 15 subcategorías que se corresponden con los puntos del guión de la entrevista, las hipótesis generadas y el marco explicativo; se ofrecen en la tabla 4 junto a los principales resultados del estudio.
Características principales y número de participantes en cada grupo entrevistado
| Grupos | Muestra | Edada | Sexo mujer | Nivel cultural medio | Pensionista | Demanda sanitaria alta | ZNTS | Tiempo de grabación |
| Zona urbana | 43 | 55,9 ± 14,0 | 63% | 53% | 40% | 56% | 58% | 8 h 11′41″ |
| 1 | 8 | 53,7±5,0 | 75% | 38% | 13% | 38% | 50% | 21′05″ |
| 2 | 5 | 62,6±5,4 | 60% | 80% | 40% | 60% | 60% | 58′34″ |
| 3 | 10 | 59,1±7,2 | 50% | 60% | 60% | 50% | 70% | 76′00″ |
| 4 | 7 | 66,4±10,1 | 29% | 86% | 71% | 86% | 86% | 82′00″ |
| 5 | 3 | 50,3±2,2 | 33% | 0% | 100% | 100% | 33% | 90′16″ |
| 6 | 6 | 53,7±5,0 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% | 90′46″ |
| 7 | 4 | 34,8±8,6 | 100% | 25% | 0% | 25% | 50% | 72′60″ |
Características principales de los líderes sociales entrevistados
| Localidad | Edad | Sexo | Nivel de estudios | Situación laboral | Entidad que representa | Tiempo de grabación | |
| Líderes zona urbana | |||||||
| 1 | Jaén | 48 | Mujer | Alto | Activo | (a) | 18′00″ |
| 2 | Jaén | 46 | Mujer | Alto | Activo | (b)(c) | 17′20″ |
| 3 | Jaén | 64 | Mujer | Medio | Pensionista | (d) | 14′51″ |
| 4 | Jaén | 29 | Mujer | Medio | Activo | (d) | 14′51″ |
| 5 | Jaén | 53 | Varón | Medio | Activo | (e) | 19′14″ |
| 6 | Jaén | 29 | Mujer | Alto | Activo | (c) | 25′35″ |
Entidades sociales representadas: (a) residencia de salud mental; (b) organización no gubernamental; (c) asociación de discapacitados físicos/psíquicos; (d) asociación de vecinos; (e) asociación deportiva.
Resumen de los principales resultados ordenados por categorías y subcategorías según el análisis cualitativo
| Categoría 1: Continuidad de la atención |
| Atención por el mismo profesional |
| Se desea la continuidad de cuidados por el mismo equipo sanitario, lo que facilita una comunicación más fluida y una mayor confidencialidad |
| Elección de médico |
| Se rechazan los cambios de cupo impuesto (sobre todo en pediatría) y las rotaciones de los médicos en las consultas hospitalarias para las revisiones |
| Transferencia de información entre niveles asistenciales |
| Se critica la falta de comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria, rechazando recibir la información por carta en lugar de ser atendidos personalmente |
| Categoría 2: Accesibilidad a la asistencia sanitaria |
| Barreras físicas |
| La propia infraestructura del barrio dificulta la accesibilidad a la atención sanitaria: aceras estrechas, excesivos tramos con escaleras, falta de aparcamiento, etc. |
| Burocracia y citación administrativa |
| Las tareas burocráticas son difíciles para personas sin estudios, quienes suelen recibir escasa atención administrativa Las citas han mejorado con la atención telefónica (Salud Responde) |
| Tiempos de espera y de consulta en atención primaria |
| Se otorga al sanitario la capacidad de decidir los tiempos de espera, pero en general no se desea esperar, equiparando «ir al médico» con otras tareas habituales (como «ir de compras»). La dedicación del médico en atención primaria se considera adecuada |
| Interconsultas y revisiones en atención hospitalaria |
| Algunos líderes sociales y usuarios reclaman mayor número de derivaciones al hospital, mientras que la mayoría confía en el criterio de su médico de familia. Las revisiones hospitalarias reciben múltiples críticas por parte de la población por su tardanza y desorganización |
| Atención urgente |
| La atención en urgencias del hospital centra la mayor parte de críticas debido a la tardanza en ser atendidos por la masificación y la falta de personal |
| Categoría 3: Valoración de los profesionales |
| Aspectos técnicos |
| La creencia general otorga a los médicos del hospital una mayor cualificación técnica. Algunos usuarios indican la necesidad de una mayor formación en técnicas complejas por el personal de enfermería |
| Calidad humana |
| El trato casi familiar con los profesionales de atención primaria mejora la calidad percibida sobre la asistencia prestada en el centro de salud. En el hospital el trato suele ser distante y frío |
| Categoría 4: Organización del sistema sanitario |
| Derechos y deberes |
| Son desconocidos por los usuarios |
| Liderazgo y gestión económica |
| Se critica la falta de liderazgo entre los profesionales, sanitarios y no sanitarios, con una infraestructura hospitalaria incómoda y carente de intimidad |
| Categoría 5: Oferta de servicios |
| Oferta de servicios |
| Se conocen poco las actividades preventivas ofertadas desde el centro de salud, por falta de difusión a la población atendida, centrándose sobre todo en las consultas a demanda |
| Ayuda material y domiciliaria |
| Es muy bien valorada por los cuidadores de enfermos, aplaudiendo la atención prestada por enfermeras gestoras de casos y trabajadores sociales |
| Otros servicios |
| Se valoran positivamente el servicio Salud Responde (atención telefónica) y la receta digital. Otros servicios, como la tarjeta de cuidador de gran discapacitado, son poco conocidos |
Todas las personas usuarias solicitan una continuidad de cuidados por los mismos profesionales, tanto en atención primaria como en el hospital. Este hecho da lugar a una relación humana, facilita una buena actuación técnica, garantiza la confidencialidad y ofrece una mayor seguridad al paciente. Existe una excesiva rotación del personal sanitario en el centro de salud, como ocurre durante las vacaciones, lo que hace disminuir la calidad percibida de la atención e incrementa la desconfianza entre los usuarios de las ZNTS (tabla 5.1). En el hospital también existen múltiples cambios del profesional que atiende al usuario, tanto en consultas externas como en los ingresos hospitalarios (tabla 5.2). Se desea elegir al personal sanitario que les atenderán pero no siempre es posible, lo que genera muchas protestas entre las madres con hijos en edad pediátrica y los familiares mayores que cuidan de ellos (tabla 5.3). La información que reciben en el centro de salud es satisfactoria, sin embargo los usuarios de ZNTS no entienden la recibida en el medio hospitalario y critican que las revisiones se sustituyan por el envío postal de un informe (tabla 5.4). La información entre atención primaria y hospitalaria se aprecia fragmentada y no directa, algo muy evidente para los líderes sociales (tabla 5.5) y que provoca un rechazo a la prescripción por principio activo, que genera gran desconfianza en los usuarios menos cultos por entender que se trata de un cambio efectuado por el médico de familia a la prescripción del especialista (tabla 5.6).
Citas textuales (verbatims) para cada categoría y subcategorías
| Continuidad de la atención |
| 1. Yo tenía mucha confianza y era entrar por la puerta y decía: ¡ya está aquí mi médico! y ya sabía lo que me pasaba, y ahora empezar de nuevo con otro médico... (mujer de 49 años, nivel educativo medio, activa y frecuentación alta, ZNTS). En verano todo cambia: no nos conoce y hay que volver a explicar la manera de trabajar que tenemos, porque llega un médico nuevo (líder, hombre de 53 años, nivel educativo medio, activo y baja frecuentación) |
| 2. Eso es un crimen, llevo ya dos años y voy cada seis meses, todavía no me ha visto el mismo oftalmólogo (hombre de 69 años, nivel educativo bajo, pensionista y frecuentación alta, ZNTS) |
| 3. Y otra cosa peor es que mi hija tiene un niño de 7 años. Al principio le asignaron una pediatra y luego se la cambiaron sin decirle nada. Y cada vez que venía aquí se encontraba con un pediatra distinto, que ni le conocía a ella ni al niño (hombre de 72 años, nivel educativo bajo, pensionista y baja frecuentación) |
| 4. Yo he ido hace poco a reumatología, y ahora al cabo de un mes, me mandan por carta los resultados. Eso no lo veo bien. No, yo quiero que me llamen otra vez a reumatología y me lo expliquen (mujer de 62 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 5. No hay mucha coordinación entre los médicos de aquí y los del equipo de salud mental, nos toca llevar papeles de un lado a otro (líder, mujer de 48 años, nivel educativo alto, activa y baja frecuentación) |
| 6. Yo sí, a mí me tiene que mandar la traumatóloga un sobre para los huesos de marca y este [genérico] es todo azúcar y no me hace el mismo efecto. No tiene los mismos efectos, dicho por el farmacéutico que me lo ha dicho a mí (mujer de 62 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| Accesibilidad a la asistencia sanitaria |
| 7. El acceso al centro de salud por escaleras es un problema. Ciento y pico escaleras. Yo vivo en [la delegación de] Tráfico allí abajo y el centro está arriba. Nos movilizamos, estuvimos haciendo manifestaciones para el centro de salud y luego nos lo pusieron aquí en lo alto (mujer de 62 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 8. No, los médicos no, es la gente que trabaja allí [hospital]. Te dan los papeles, ve a esa puerta, de esa puerta ve a otra puerta... ¿Y la gente que no sabe leer? Mi madre no sabe leer (mujer de 50 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 9. A lo mejor nos quejamos por el atraso que llevan, si a lo mejor corren mucho nos quejamos, y si tal también nos quejamos. Cuando uno entra no le gusta que el médico corra, te gusta que el médico te pregunte, a ver qué… (mujer de 51 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 10. Los médicos de cabecera tienen su parte, pero no te puedes meter en la especialidad de un especialista. Ellos deberían decir: bueno, vamos a mandarlo a tal especialista y ya veremos lo que hay, pero no quieren acceder, quieren llevar ellos el tema, y es que eso es un peligro también. Hay una cierta resistencia a mandar al especialista. No por ellos, es más arriba, no les dejan (líder, mujer de 64 años, nivel educativo medio, pensionista y frecuentación alta) |
| 11. Te llaman, pero desde que llevas allí ya un rato, te mandan a hacerte la analítica, te mandan a hacerte radiografías o lo que sea, te sientas y te tiras las horas muertas esperando que te llamen otra vez porque urgencias está súper saturado, no pueden hacer otra cosa porque se plantan allí cien personas y lo mismo hay tres médicos entonces… (hombre de 72 años, nivel educativo bajo, pensionista y baja frecuentación) |
| Valoración de los profesionales |
| 12. Yo creo que lo que son los profesionales de la salud ha cambiado muchísimo, están preparadísimos, la gente joven viene preparadísima (mujer de 46 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 13. Por parte de los médicos muy bien, las enfermeras de todo, está la que se nota que está más ducha y la que está esperando a jubilarse. Yo lo único que echo en falta un poquito tanto aquí como en los hospitales es un poquito reciclaje de enfermeras (líder, mujer de 46 años, nivel educativo alto, activa y baja frecuentación) |
| 14. En el hospital es que allí el personal es más distante con los enfermos, teníamos que ir detrás del médico para sacarle la información. Y eso también lo dice mucha gente, cuando está la persona ingresada tienes que ir detrás del médico cuando está la habitación para visitar al paciente, esa relación de cercanía. Y yo no sé si es porque tiene mucho trabajo y no se pueden esperar mucho (líder, mujer de 46 años, nivel educativo alto, activa y baja frecuentación) |
| 15. La verdad que hay allí siete u ocho enfermeros, como celadores y que se ríen y que si tienen que salir a por un enfermo no salen a llevar una silla, yo lo veo fatal (hombre de 54 años, nivel educativo bajo, activo y frecuentación alta, ZNTS) |
| Organización del sistema sanitario |
| 16. Yo lo que veo en la Seguridad Social, es que no hay un control, una persona que se dedique a controlar cada consulta. Eso es lo que falta en la Seguridad Social, un señor que se dedique a ir controlando (hombre de 70 años, nivel educativo bajo, pensionista y baja frecuentación) |
| 17. Es que la única intimidad que hay en las habitaciones es una cortina. No hay intimidad, si se te muere el de la cama de al lado, ya ni te cuento (mujer de 46 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| Oferta de servicios |
| 18. Los programas que aquí hay son poco conocidos, hay poca difusión hacia el exterior. Nos quedamos como todas las entidades o todas las asociaciones, que ponemos muchos carteles aquí en el centro pero luego a la calle no llegan (líder, mujer de 64 años, nivel educativo medio, pensionista y frecuentación alta) |
| 19. Yo creo que Salud Responde trabaja muy bien. Una vez me puse mala y pregunté, me atendieron divinamente (mujer de 62 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 20. A mí la tarjeta de cuidador no me ha servido porque una vez iban a operar a un familiar y le dije «mira que yo soy su cuidadora», para entrar con él porque está con Alzheimer, y me dijeron que no podría entrar: «No, no, no, usted se tiene que salir» (mujer de 50 años, nivel educativo bajo, activa y frecuentación alta, ZNTS) |
| 21. Ahora cuando ya sabes lo que tienes, entonces es estupenda la Seguridad Social, los aparatos, a mí lo que me hicieron valía millones, millones, en ambulancias, en cinco días, baja sube, eso no lo podía yo costear (mujer de 65 años, nivel educativo bajo, pensionista y frecuentación alta, ZNTS) |
Las barreras físicas son un importante problema que disminuye la accesibilidad a la atención sanitaria. En la zona urbana se debe a una mala situación del centro de salud en el barrio, polémica desde su inicio, con aceras estrechas, largos tramos de escaleras, excesivo tráfico y falta de zonas de aparcamiento que dificulta la accesibilidad de personas mayores y/o con discapacidad que frecuentan mucho el centro de salud (tabla 5.7). Otra vivencia negativa para los usuarios de ZNTS son los trámites burocráticos, refiriendo en bastantes ocasiones trato distante, atención lenta y falta de ayuda en los diferentes servicios de Admisión, empeorando cuando se trata de personas con un nivel educativo bajo (tabla 5.8). La accesibilidad en atención primaria ha mejorado con las citas previas por Salud Responde (servicio telefónico 24 h) o el uso de la receta digital. Se entiende la demora de las salas de espera y se otorga al sanitario la capacidad de decidir cuánto tiempo debe durar la cita, aunque reconocen que a los usuarios no les gusta esperar dado que tienen otros asuntos importantes que hacer (tabla 5.9). Los usuarios, en general, ven correctas las derivaciones que hacen sus médicos de familia al hospital pero no así los líderes sociales y algunos usuarios (la mayoría activos), que se quejan de las pocas derivaciones a las consultas hospitalarias motivadas, a su parecer, por una normativa interna que las restringe (tabla 5.10). Las primeras citas hospitalarias son rápidas pero las revisiones tardan mucho y no siempre son satisfactorias: médicos diferentes, pérdida de pruebas, no emisión de informes, etc. Los servicios de urgencias son mal valorados en general, criticándose la excesiva demora en la atención y resolución de los problemas de los usuarios atendidos debido a la masificación y la saturación de las consultas (tabla 5.11) aunque cuando se trata de una verdadera urgencia el trato mejora con una atención más rápida y eficaz.
Valoración de los profesionalesEl personal médico y de enfermería está muy bien valorado por la población y los líderes, sobre todo por su cercanía y calidad humana, siendo fundamental el conocimiento de la historia personal y familiar de cada paciente (mucho más demandado en las ZNTS). La percepción de la capacidad técnica de los médicos de familia también ha mejorado (tabla 5.12) mientras que se pide al personal de enfermería una mayor actualización de conocimientos (tabla 5.13). En el hospital se valoran más los aspectos técnicos aunque a cambio hay una mayor distancia y falta de información atribuida a una mayor carga de trabajo (tabla 5.14), percibiéndose falta de personal hospitalario encargado del cuidado de los pacientes (enfermería y auxiliares). Otros profesionales (trabajadores sociales y enfermería gestora de casos) son menos conocidos pero bien valorados. El servicio más criticado por los usuarios y los líderes son las urgencias hospitalarias: se aprecia su alto potencial resolutivo pero se critica la pasividad y en ocasiones desinterés de algunos de los profesionales tanto sanitarios como, en mayor medida, no sanitarios (tabla 5.15).
Organización del sistema sanitarioHay un desconocimiento generalizado de los derechos y deberes de los usuarios del SSPA. Se valora negativamente que la atención a los usuarios esté fragmentada en diferentes servicios no comunicados entre sí, sobre todo entre los usuarios hombres, provocado por la falta de liderazgo a diferencia de lo que ocurre en la medicina privada (tabla 5.16). Algunos usuarios indican que la falta del liderazgo es aprovechado por los profesionales para trabajar menos, mientras que otros indican que el origen de este problema reside en los gestores sanitarios. Otro punto de disconformidad es la atención hostelera en los ingresos hospitalarios, con incomodidad por las instalaciones y falta casi total de intimidad, más presente en el discurso de las mujeres (tabla 5.17).
Oferta de serviciosEn general se desconocen los servicios que oferta el sistema sanitario a la población, salvo las consultas de medicina y enfermería y algunas actividades preventivas reguladas como la vacunación o los controles del niño sano (muy bien valorados por las madres de niños en edad pediátrica). Los líderes de ZNTS conocen menos estas actividades y reclaman mayor difusión de las mismas y el uso de otros canales menos oficiales como pueden ser las asociaciones vecinales o las redes sociales (tabla 5.18). Otros servicios bien valorados son Salud Responde, por la rapidez y corrección en la atención (tabla 5.19), y el uso de la receta electrónica. Las personas cuidadoras de enfermos con gran discapacidad evalúan positivamente la ayuda domiciliaria y material que el sistema sanitario presta desde atención primaria, aunque la tarjeta que les reconoce como cuidadores le es poco útil en la atención hospitalaria (tabla 5.20). El coste de los servicios sanitarios recibidos es completamente desconocido entre la población estudiada, solo interesa cuando el paciente ha recibido una atención muy cara por un problema de salud complejo o grave (tabla 5.21).
DiscusiónLa pobreza, como expresión de desigualdad socioeconómica y consecuencia de un medio ambiente desfavorable, se convierte en uno de los más importantes determinantes de la salud7,8. Las opiniones de los usuarios de las ZNTS estudiadas giran sobre 3 pilares básicos: la continuidad de la atención recibida, la accesibilidad a los servicios sanitarios y la necesidad de mejora de determinados aspectos organizativos, estructurales y de información15.
Los elementos principales que parecen garantizar una satisfacción de la población se describen como una atención personalizada, el tiempo dedicado por el profesional y su competencia técnica y humanística, la continuidad de los cuidados, la accesibilidad física, las listas de espera para ser atendidos en el hospital y la capacidad resolutiva de los servicios de urgencias4–6,16,17. Algunos de estos elementos son especialmente referenciados por los participantes que viven en ZNTS quienes demandan a los sanitarios, además de competencia técnica, una relación casi familiar en cualquier ámbito del sistema sanitario, sobre todo en atención primaria16,18–20. El tipo de comunicación establecida entre profesional sanitario y usuario es la base de las vivencias y las expectativas de los usuarios de zonas desfavorecidas, uniendo indisolublemente la capacidad profesional con la calidez humana21,22. Este hecho cumple las expectativas de los usuarios acerca de las necesidades de intimidad en cada acto sanitario, la reputación del profesional que les atiende23 y la accesibilidad a los recursos sanitarios6,18. Mientras que habitualmente los profesionales se centran en sus propios recursos y el comportamiento de otros profesionales para mejorar la gestión de enfermedades crónicas, los resultados muestran la importancia de conocer las representaciones de la salud y la enfermedad que tienen los usuarios del sistema sanitario, basadas fundamentalmente en los síntomas y signos de las enfermedades, para mejorar la atención sanitaria16,22,24. Los usuarios parecen, pues, reclamar una atención basada en un modelo biopsicosocial que integre el contexto socioeconómico, afectivo, cultural y ambiental del proceso salud-enfermedad, dando mucha importancia al sistema de valores de los profesionales de la salud21.
La creencia de la falta de organización en el sistema sanitario por carencia de liderazgo está muy extendida entre los usuarios19,25 y es una de las causas citadas en los discursos negativos de la atención recibida en urgencias, generando una alta insatisfacción al no encontrar respuestas rápidas y eficaces a los problemas demandados en ese servicio16,22. Existiría, por tanto, un mayor grado de consumismo de los servicios sanitarios junto a una menor satisfacción en la atención prestada pese a las diferencias en accesibilidad al sistema sanitario respecto a otras zonas urbanas con mayor nivel social o determinadas zonas rurales26,27.
Es un dato importante la falta de demandas de mejora de otros factores macroestructurales relacionados con la salud como la falta de empleo o las condiciones de las viviendas6,10,21. Los usuarios de ZNTS valoran al SSPA en función de unas necesidades centradas en la demanda de atención a la enfermedad, desconociéndose en gran medida las actividades preventivas y de promoción de la salud16,21. La gratuidad de la atención prestada por el sistema de salud y su inmersión dentro de la práctica de un estado del bienestar pueden ser algunas de las causas que provoquen que esas necesidades ambientales y sociales se desvinculen completamente de las prestaciones esperadas por parte de los servicios sanitarios28. Hay, no obstante, algunos discursos críticos con el reparto de recursos económicos dentro del SSPA, como pudiera ocurrir con el acceso limitado a la atención hospitalaria y el uso de medicación genérica29.
La utilización de la metodología cualitativa resulta valiosa para obtener la visión de los usuarios, con unos objetivos menos centrados en la precisión de los resultados y más en el contenido y la participación en sí misma, contribuyendo a mejorar la comprensión de los valores de la población por parte de los profesionales de la salud6,30. La mayoría de los estudios con diseño cualitativo realizados sobre la salud comunitaria6,31 presentan una alta diversidad de disciplinas y técnicas de investigación, utilizándose en la mayoría entrevistas individuales como principal fuente de información. El uso de grupos de discusión13 en este trabajo permite incorporar una técnica de recogida que favorece la interacción entre los entrevistados y promueve la aparición de temas emergentes. Los resultados obtenidos presentan las limitaciones propias de este tipo de estudios, con un posible sesgo de selección (no se han incluido inmigrantes ni miembros de la etnia gitana) y de deseabilidad social17. Para evitar estos errores se han empleado perfiles predeterminados para la elección de los participantes y las entrevistas han sido moderadas por una persona experta ajena al SSPA; por otro lado, el análisis se ha realizado mediante triangulación dentro del equipo investigador, logrando la saturación de la información en los grupos realizados para mejorar la validez del estudio.
La vinculación entre las desigualdades socioeconómicas y sus consecuencias en el estado de salud obliga a mejorar la situación social y económica para mejorar la salud poblacional7,8. Estos patrones de desigualdad no se reproducen solo entre países desarrollados y en desarrollo, sino también entre los distintos grupos sociales de cada país, autonomía o ciudad. Las políticas sanitarias deberían lograr una mayor equidad en salud facilitando que los usuarios, sobre todo en zonas desfavorecidas, pasen de querer ser escuchados, informados y tenidos en cuenta por su médico32 a adquirir conocimientos y actitudes sobre los mecanismos de participación formal33. El clientelismo y el paternalismo son modelos vigentes que dificultan esta participación comunitaria11,34. La ciudadanía demanda calidad, participación, transparencia y agilidad, cada vez con mayor insistencia21,35. La colaboración de gestores, profesionales y usuarios3,16 permitirá incorporar las expectativas y creencias de las poblaciones, con especial atención a las zonas donde sus habitantes se encuentran en riesgo de exclusión social.
- •
Existe una estrecha vinculación entre las desigualdades socioeconómicas y sus consecuencias en el estado de salud.
- •
Los habitantes de las zonas en riesgo de exclusión social presentan unas características diferenciadoras en sus vivencias y necesidades de atención sanitaria.
- •
Un correcto diagnóstico comunitario es el primer paso para lograr una participación comunitaria eficaz que permita corregir desigualdades en salud del sistema sanitario.
- •
Todas las vivencias giran alrededor del binomio salud-enfermedad, atribuyendo al sistema sanitario un papel centrado en la curación de la enfermedad.
- •
Los usuarios procedentes de bajos niveles sociales demandan una atención personalizada, continua en el tiempo, cercana y accesible, adecuada a sus expectativas sobre el enfermar.
- •
Se solicita al sistema sanitario más tiempo para la atención clínica, una mejor formación de enfermería y una mayor capacidad resolutiva de los servicios de urgencias.
El presente trabajo de investigación ha recibido una subvención para la financiación de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía en el año 2010 (Secretaría General de Calidad y Modernización de la Junta de Andalucía, BOJA n° 9 [14/01/2011], PI-0680/2010) y ha sido objeto de un refuerzo anual de la actividad investigadora en la Unidades de Gestión Clínicas del Servicio Andaluz de Salud durante el año 2012 (Resolución SA 0065/12 de 13 de marzo de 2012, expediente S-A 028).
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
A los usuarios y los profesionales del Centro de Salud El Valle (Jaén) por su colaboración, con especial mención a Virginia García Muñoz y Ana Torres Escribano. Al personal de la Fundación de Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Jaén) por su apoyo metodológico.
El contenido del trabajo ha sido presentado de forma parcial como comunicación al XXXII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria celebrado en Bilbao del 13 al 5 de junio de 2012.