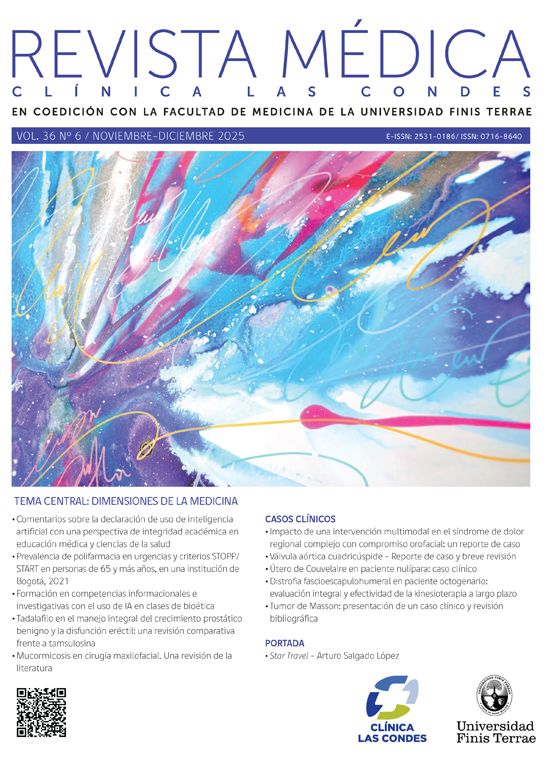La sociedad humana está siendo tensionada por crecientes eventos destructivos o alteradores de su calidad de vida, ya sea por causas de origen natural o creadas por la acción humana. Frente a estos retos, distintas iniciativas han pretendido en las Décadas 1990-1999 y 2000-2010, corregirlas con éxito. Desafortunadamente, la mayoría de ellas, originadas en el mundo de la Ciencia y Tecnología, no parecen generar igual compromiso y entusiasmo en los niveles políticos y de toma de decisión, expresándose en Políticas Públicas, Leyes, Reglamentos y Presupuestos para una Gestión Integral del Riesgo mucho más Preventiva y permanente en la Agenda Pública. El autor ha seleccionado 10 frecuentes preguntas de su quehacer académico y que nos ayudan a entender mejor este complejo proceso. La Globalización de algunos de estos eventos, como es el caso del Cambio Climático Global, hacen necesario políticas integradoras y un despertar de la comunidad organizada.
Human society is beeing stressed by increasing destructive events, natural or man-made or those that can alter their quality of life. Facing this challenge, different initiatives on two Decades (1990-1999 and 2000-2010) have attemted to make useful corrections. Unfortunately, most of them born in the world of Sciences and Technology, do not seem to generate equal commitment and enthusiasm at the political and decision-making levels expressed in Public Policies, Laws, Rules and Budgets oriented to Integral Risk Management much more Preventive and Permanent on the Public Agenda. The author has selected 10 frequent questions coming from his academic duties and helping us to better understand this complex process. World-wide events as the case of Global Climatic Change, make necessary integral policies and an awakening of the organized community.
La sociedad humana enfrenta una situación alarmante en relación con el creciente número de eventos y escenarios que pueden ser calificados como “Desastres” y/o Catástrofes“. También surgen voces que frente a las cifras, inobjetables, señalan que el número de eventos con potencial destructivo o desarticulador de la normalidad son de igual frecuencia y que la diferencia la hacen la mayor y creciente vulnerabilidad de la sociedad, imputables a problemas ligados al desarrollo, la tecnología y el creciente problema de sobrepoblación, fundamentalmente urbana, lo que multiplica el riesgo y sus consecuencias.
De allí que sea especialmente interesante analizar las tendencias que en las últimas décadas podrían explicar estos fenómenos (Tabla 1):
Tendencias y desafíos en las últimas décadas
|
Frente a estos crecientes desafíos, distintas organizaciones acometieron la tarea a fines de los años 80 de movilizar voluntades y buscar alianzas para revertir esta tendencia creciente. De esta manera, los organismos técnicos y humanitarios de Naciones Unidas, la Federación Internacional de Cruces y Medialunas Rojas, Organismos de Protección y Defensa Civil y muy en especial, la Academia de Ciencias de los EE.UU. a través de su Presidente, Dr. Frank Press, hicieron un llamado a los gobiernos y organizaciones y ello cristalizó en la iniciativa más importante de los últimos 50 años en materia de riesgos: la “Década Internacional de Reducción de Desastres” (1990-1999), iniciativa que fue suscrita por casi todos los países y gobiernos y que se acompañó de diversas actividades que se sintetizan en la tabla 2.
Grandes iniciativas globales
|
La Conferencia Mundial sobre Desastres, realizada en la ciudad de Yokohama del 23 al 27 de mayo de 1994, constituye un hito, al entender del autor, por la calidad de las propuestas y los compromisos allí celebrados. Todo hacía pensar en un despertar y una nueva conciencia sobre los riesgos que nuestro planeta Tierra y sus habitantes deben enfrentar, frente a amenazas de origen natural, tecnológicas o creadas por el comportamiento humano.
Analicemos las propuestas y compromisos centrales de dicha Conferencia (Tabla 3).
Ideas y principios fundamentales de la conferencia de yokohama (1994)
|
Para los que tuvimos la oportunidad de participar en esta magna reunión, representar a nuestro país y suscribir los acuerdos, junto a nuestra representación diplomática, este fue un momento casi de encantamiento. ¡Al fin los gobiernos y organizaciones del mundo entero habían coincidido en ideas y propuestas que harían de nuestra Tierra, un mundo más seguro y protegido para sus habitantes!
Quizás el hecho más notable de todas las propuestas fue la idea transversal de la Gestión Integral del Riesgo. Ella fluía de la necesidad de garantizar, para diversos y variados escenarios una gestión permanente para todos los Riesgos y basada en adecuados análisis de Amenazas y Vulnerabilidades y estudio de Recursos.
Durante la Década se organizaron, en cada país, los Comités Nacionales de la Década, encargados de aplicar en cada país estas orientaciones. Chile, quien había firmado su incorporación a esta cruzada mundial en 1992 también creó su Comité, y a partir de 1994 fue presidido por Onemi. Se organizaron Conferencias Mundiales, Regionales, Nacionales y Locales sobre la mas amplia variedad de temas. Los países donantes hicieron contribuciones generosas para Proyectos de Investigación, Capacitaciones Nacionales e Internacionales, Visitas de Expertos, Transferencia Tecnológica, etc.
Sin embargo, el 17 de enero de 1995, un terremoto destruyó la ciudad japonesa de Kobe poniendo en discusión muchos de los planteamientos que Japón había liderado en la materia desde su devastador terremoto de Kanto (1922) y que destruyó la ciudad de Tokyo. Personalmente, me inclino a pensar que las enormes, pérdidas asociadas a este terremoto que destruyó a la 3ª ciudad más industrializada del Japón, una pieza fundamental de las economías del Sudeste Asiático y en circunstancias que todo el mundo hablaba del “milagro asiático”, fue un factor determinante para la llamada “crisis del sudeste asiático”(1997), que afectó inicialmente a las economías y países del área (Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Corea del Sur, Japón) y posteriormente se transformó en una crisis global que afectó al mundo entero.
De allí en adelante, el entusiasmo decreció y las contribuciones económicas cayeron en picada, dañando a los proyectos en marcha y haciendo abortar muchas iniciativas.
Iniciado el nuevo siglo, una nueva iniciativa trató de recrear y darle aliento a este propósito. Se trató de la “Estrategia Internacional de Reducción de Desastres”, iniciativa de Naciones Unidas que aún persiste y que ha tratado de impulsar los lineamientos acordados por los países en el “Marco de acción de Hyogo”.
En estas dos décadas, 1990-1999 y 2000-2010, diversos escenarios de desastre y otros catastróficos han afectado a países desarrollados y en vía de desarrollo. En todos ellos se observan una y mil veces repetidos los errores del pasado, reproducidas las mismas vulnerabilidades y en general, una sorprendente incapacidad de la sociedad moderna para darle a la Gestión del Riesgo el espacio que se merece en las Políticas Públicas, los Planes Nacionales y los Presupuestos para acciones sistemáticas de Prevención y Mitigación. Diversas preguntas, entonces, afloran a la discusión, muchas de ellas planteadas por nuestros alumnos en la Universidad y que sintetizan su preocupación por entender por qué de esta inercia y falta de compromiso con una verdadera “Cultura del Riesgo”.
Las siguientes 10 preguntas tratan de abordar desde distintas perspectivas esta inquietud:
Pregunta Nº 1.- ¿Qué debemos entender por “Gestión Integral del Riesgo”?R: Proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas e integrales de reducción de riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación para eventos, y atención de emergencias y recuperación post impacto (1).
La integralidad en el manejo del riesgo supone articular permanentemente en la Planificación para Emergencias y Desastres, el Estudio de Amenazas (Externalidad del Riesgo). La Vulnerabilidad (Internalidad del Riesgo) y, por supuesto, el estudio de los Recursos disponibles o faltantes. Todo ello, inscrito en el Ciclo de Gestión del Riesgo cuya temporalidad hace que estemos permanentemente Antes, Durante y Después de algún evento.
La Figura 1 explica mejor esta dinámica.
Elementos fundamentales para una gestión integral de riesgos (2)
• R: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad; representadas de forma diversa y diferenciada por, entre otras cosas, la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como daños severos en el ambiente. Esto requiere de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de vida (1).
Para facilitar la comprensión de estos conceptos, en los Cursos y Diplomados se hace una clara distinción entre Emergencias, Desastres, Catástrofes y Cataclismos.
• “La emergencia” es socialmente entendida y aceptada como la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad. Es causada por un evento o por la inminencia del mismo y requiere de una reacción inmediata que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad. Por lo general, se resuelve con medios locales y es autolimitada.
• “El desastre” debe ser entendido como un proceso que mide la capacidad de un núcleo social para enfrentar con éxito sus emergencias, las que si sobrepasan la capacidad de una comunidad y la obligan a solicitar asistencia de los niveles superiores, configuran este escenario que mide muy sensiblemente su preparación, desarrollo y nivel cultural.
• “La catástrofe” agrega a la definición anterior, la desaparición de sus efectores sociales principales y de sus servicios indispensables para la calidad de vida de una comunidad: El terremoto de Ciudad de México de 1985 y el colapso de sus establecimientos de salud más importantes; el Terremoto de Kobe, Japón (en 1995) y el Terremoto del Eje Cafetero en Armenia, Colombia (en 1999), son excelentes ejemplos de escenarios catastróficos donde sus líneas vitales (agua, energía, transporte, comunicaciones, etc.) fueron brutalmente afectadas, y el impacto en las personas e instalaciones de sus organismos de respuesta y coordinación fundamentales fueron gravemente dañados.
• “Un cataclismo” es la transformación o destrucción de gran parte de un determinado biotopo (3), con gran extensión de daños a los sistemas ecológicos y a causa de fenómenos naturales. El reciente terremoto del 27 de febrero puede considerarse, por tanto, como una catástrofe con características de cataclismo en el borde costero, afectado por el consecuente tsunami que arrasó con vidas humanas, casas, embarcaderos, naves, medio ambiente y toda estructura vulnerable en las zonas de mayor impacto” (4).
Fuentes de información y estadísticasDos fuentes muy valiosas de información estadística sobre Desastres las proveen las grandes aseguradoras y reaseguradoras, tales como Munich Re (5). La otra fuente de información generalmente mencionada es provista por el CRED (Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres de la Universidad Católica de Lovaina), Bélgica (6).
La definición de Munich Re, en línea con los criterios O.N.U• La capacidad local y/o nacional, está sobrepasada si:
- Hay miles de víctimas fatales
- Se requiere de ayuda interregional o internacional
- Cientos de miles han perdido su hogar
- Importante impacto económico
El sector seguros chileno en el terremoto del 27-F- •
Paul Felfle, gerente general de Aon Benfield Analytics para Latino-América, dijo: “El terremoto del Maule fue el segundo mayor terremoto en cantidad asegurada después del evento de Northridge en 1994” (7).
- •
Hasta el 95% de los 8.5 billones de dólares de pérdidas fueron asumidos por los reaseguradores. Para un evento en EE.UU. comparable, sólo el 60% habría estado cubierto.
- •
La Federación Interamericana de Empresas de Seguros hizo un público reconocimiento a la industria aseguradora chilena por el esfuerzo meritorio y exitoso en relación al 27 F.
- •
El monto total a pagar por las aseguradoras se estima en unos 8.000 millones de dólares americanos para cerca de 190.000 viviendas y miles de unidades productivas, las cuales motivaron cerca de 220.000 solicitudes indemnizatorias.
• R: Mientras se afirma que el incremento de episodios extremos está contribuyendo a elevar, a nivel regional, las pérdidas originadas por los desastres, también se sabe que las cambiantes tendencias socioeconómicas y demográficas han ayudado a que exista un mayor nivel de vulnerabilidad. Algunos de los factores socioeconómicos cambiantes son el incremento de la población, la urbanización, el desarrollo en lugares de mayor riesgo (por ejemplo, en zonas costeras), el aumento de la pobreza en las regiones más pobres, una mayor prosperidad en las zonas desarrolladas, la dependencia cada vez mayor de las infraestructuras y los servicios, el envejecimiento de estas infraestructuras y una incapacidad de poder permitirse un buen asesoramiento climático en lo que respecta a códigos y normas de ingeniería, así como un desarrollo ecológico poco sólido y una clara degradación medioambiental a nivel regional.
Pregunta Nº 4.- ¿Es ésta, entonces, una “Sociedad en Riesgo”?• R: Según el sociólogo alemán, Ulrich Beck, ”el concepto de “Sociedad del Riesgo Global” hace referencia especialmente a condiciones que son propias del mundo contemporáneo. Una de ellas es la creciente probabilidad de que se produzcan daños que afecten a una buena parte de la humanidad, teniendo como consecuencia catástrofes repentinas o bien larvadas (naturales ó antrópicas), asociadas a la universalización de las cosas, a las formas de asentamiento, al desarrollo tecnológico, a aspectos medioambientales y a la presencia también, cada vez mayor, de decisiones arriesgadas dentro de la conducta cotidiana. Todo ello configura un hecho novedoso en la historia moderna y plantea de manera apremiante la necesidad de enfrentar los retos que este cambio representa” (8).
• Agrega Beck: “La actual etapa del industrialismo se puede caracterizar como “Sociedad del Riesgo”. Una sociedad que no está asegurada ni puede estarlo, porque los peligros que la acechan son incuantificables, incontrolables, indeterminables e inatribuibles. Al hundirse los fundamentos sociales del cálculo del riesgo y dado que los sistemas de seguro y previsión son inoperantes ante los peligros del presente, se produce una situación de “irresponsabilidad organizada”.
Pregunta Nº 5.- ¿Qué ejemplos recientes de lo anterior hemos conocido?R: Si tuviéramos espacio suficiente, podríamos analizar “in extenso” innumerables escenarios que demuestran la indiferencia ciudadana y de débil compromiso de los tomadores de decisión con respecto a las Políticas, Planes y Presupuestos necesarios para construir una Cultura que incorpore los fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo. La sociedad humana persiste en una actitud reactiva, con altos costos asociados, sin entender que la Reducción de Desastres es posible y representa una inversión que debe hacerse para garantizar en Normalidad los recursos, procedimientos y capital humano necesarios para enfrentar en Emergencia los retos que la naturaleza o la acción humana nos depara. Sin embargo bastan 3 ejemplos de los cientos que se podrían aportar, para generalizar esta tendencia negativa:
1. Riesgo Nuclear: El incendio y explosión de los reactores en Fukushima, Japón, no hace sino reiterar lo analizado en Three Miles Island (EE.UU.), en 1979, y en Chernobyl, en 1986. El accidente redujo notablemente la confianza de la población en las centrales nucleares y fue para muchos un presagio de los peores temores asociados a esta tecnología. Hasta el accidente de Chernobyl, que además transcurre durante un ejercicio de enfriamiento programado del reactor, Three Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles (de categoría 5 en la Escala INES). El accidente de Fukushima este año también alcanzó la categoría 5, pero el 12 de abril de 2011 el desastre de Fukushima ya obtuvo la categoría 7, igualando así al desastre de Chernobyl. Si no podemos garantizar sistemas seguros de enfriamiento de estos reactores ante todo evento, natural ó antrópico, esta tecnología ya ha demostrado una enorme vulnerabilidad.
2. Riesgo Hidrometeorológico: El Huracán Katrina (2005) está considerado como el más destructivo de la historia de EE.UU. Sin embargo, conmotivo del Huracán Andrews (1992), que también golpeó severamente la zona, diversas organizaciones especializadas elaboraron reportes que alertaban sobre la posibilidad de que un huracán que golpeara frontalmente la ciudad de New Orleans pudiera generar enormes inundaciones por ruptura de sus embalses superiores (Ponchartrain), o, simplemente por el hecho de encontrarse bajo la cota del Golfo de México y en un delta de alta vulnerabilidad. Entre los organismos que así lo advirtieron estaban el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los EE.UU., la Universidad de Lousianna y la de Tulane. El 29 de agosto del 2005 el Katrina, con grado 3 en la escala de Saffir-Simpson, golpeó New Orleans y se produjeron todos los daños que más de 10 años antes se habían pronosticado y para los cuales no se habían tomado las providencias adecuadas.
3. Riesgo Sísmico: Estiman algunos análisis que los daños por el terremoto del 27-F en Chile son de hasta US$30.000 millones (señalan que el valor de esos daños representa entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile).
El Sector Salud, con 25 establecimientos seriamente dañados, estimó inicialmente en $3.600 millones de dólares las pérdidas directas (ex ministro Erazo). Por otra parte, en un recuento a un año del terremoto, el actual ministro Jaime Mañalich graficó las pérdidas de esta manera: “En 160 segundos perdimos 4.200 camas de las 26.500 que maneja el sector público, 1000 de ellas en la Región del Maule, la más afectada”. Un año antes, el 7 de abril del 2009, la OPS y la OMS lanzaron como “leit motiv” del día Internacional de la Salud, el slogan “Hospitales Seguros salvan vidas”. Con dicho motivo, organizamos en la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile un Foro Amplio para discutir y analizar el tema de la Seguridad Hospitalaria en Chile. Fueron invitados el ministro y sub secretarios del Minsal y técnicos en la materia. Ninguna autoridad asistió. Sólo los técnicos se hicieron presente y evaluaron negativamente la seguridad de nuestros establecimientos públicos de Salud.
Pregunta Nº 6.- ¿Cómo mejoramos nuestra Planificación para Desastres?- •
Incorporando los elementos claves de la Gestión Integral de Riesgos
- •
Elaborando Planes para la Normalidad y la Emergencia
- •
Mejorando la Resiliencia de nuestras comunidades
- •
Logrando con el mundo político que las Políticas de Reducción de Desastres sean una prioridad en la agenda pública
Resiliencia: El término “resiliencia” fue originalmente utilizado por la Física para describir las características y propiedades de un cuerpo que al ser deformado por un agente físico o químico, es capaz de recuperar sus propiedades y/o forma y tamaño original. A fines de la década de los 80 y muy en especial a principios de los 90, diversas investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales: psicología, siquiatría, sociología, antropología, etc. abren la puerta a aplicaciones e interpretaciones que buscan explicaciones para la “resiliencia” observada en individuos. Grupos sociales, comunidades e incluso ciudades y regiones que, enfrentadas a circunstancias adversas tales como emergencias, desastres, catástrofes y cataclismos, son capaces de recuperar la normalidad, rehacer su mundo social afectado o destruido y, a veces sorprendentemente, ser capaces de “crecer” y progresar. Dicha capacidad y el marco social en que se desarrolla, es lo que hoy entendemos por “Resiliencia comunitaria”(9).
Pregunta Nº7.- ¿Podemos evitar o atenuar una Crisis?R: Una Crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo o su organización social para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo.
Quizás si se aplicara sistemáticamente este “Decálogo” que se ha creado con fines pedagógicos en nuestros Cursos y Diplomados, se podrían evitar y/o mitigar muchos eventos:
Decálogo de la prevención- 1. -
Estudio de Amenazas
- 2. -
Estudio de Vulnerabilidades
- 3. -
Estudio de Recursos
- 4. -
Gestión Integral del Riesgo permanente y cita en la agenda público-privada
- 5. -
Transferencia del riesgo a terceros
- 6. -
Institucionalidad basada en las experiencias y recomendaciones internacionales y la experiencia nacional
- 7. -
Marco Legal adecuado (Ley Marco de Protección Civil)
- 8. -
Autoridad intersectorial garantizada por ley
- 9. -
Autonomía técnica y Presupuesto adecuado
- 10. -
Servicio público nacional descentralizado*
Las Crisis en las organizaciones, por tanto, pueden ser evitadas y mitigadas. Muchas de ellas dan innumerables “señales” que pueden permitir las acciones de control necesarias. Las Matrices de Riesgo son una herramienta de gran utilidad si son aplicadas a procesos y subprocesos para el análisis de Amenazas y Vulnerabilidades
Pregunta Nº8.- ¿Qué son y cómo se construyen las Políticas Públicas?R: La políticas públicas deben ser consideradas como un proceso decisional, es decir, como un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un tiempo determinado y que tienen una secuencia racional. Para que una política pueda ser considerada como pública, tiene que haber sido generada en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales. En otras palabras, las políticas públicas son acciones de gobierno que buscan la forma de dar respuesta a las demandas de la sociedad (11).
La disputa por los recursos y el protagonismo• Dos grandes tendencias históricas se disputan los recursos y el protagonismo en la Agenda Pública. Por una parte, pesa fuertemente en las decisiones una visión que da protagonismo a las emergencias y desastres solamente cuando ocurren. Esta mirada fortalece el rol del rescatismo y de las instituciones humanitarias, cuya visibilidad es máxima en momentos de impacto y destrucción. La otra tendencia, más moderna pero silenciosa, es la de la Gestión Integral y Permanente del Riesgo, la cual requiere de Políticas de Estado estables y de claro perfil Preventivo. Estas, si bien no suelen tener protagonismo ni espectacularidad, pueden llegar a generar una sociedad más segura y mejor preparada para enfrentar riesgos de todo tipo y envergadura.
Pregunta Nº 9.- ¿Cuáles son hoy nuestros grandes desafíos para reducir los Desastres?R:
- •
La Gestión Ambiental
- •
Planeamiento y ordenamiento territorial
- •
La construcción de casas y edificios seguros y la protección de las líneas vitales
- •
Herramientas financieras y económicas adecuadas
- •
Sistemas de Alerta Temprana eficientes
- •
Políticas Públicas orientadas a la Gestión Integral del Riesgo
- •
La Resiliencia de Comunidades
Una de las medidas más eficaces para la preparación frente a los desastres y para la respuesta ante las emergencias es un sistema de alertas tempranas que cuente con un buen funcionamiento y que ofrezca información precisa de forma segura y en el momento oportuno (12). Este sistema de alertas proporciona el tiempo necesario antes de la llegada de los peligros para evacuar a la población, reforzar infraestructuras, reducir daños potenciales o prepararse para una respuesta de emergencia. Sin embargo, la calidad de los sistemas de alertas viene definida por la de su vínculo más débil y sólo consiguen sus objetivos si están acompañados de políticas y acciones eficaces de respuesta ante las amenazas.
Pregunta Nº 10.- ¿Cuáles son nuestros desafíos futuros?R: En 35 misiones humanitarias que me correspondió organizar y atender personalmente en casi todos los países de América, vi reconstruidas las mismas vulnerabilidades y olvido sistemático de la dramática experiencia vivida. Si dichos dolorosos escenarios, con pérdidas de vidas, aflicción y carencias fundamentales no han cambiado la percepción del riesgo y la cultura de la gente, ¿qué podríamos esperar para el Cambio Climático Global u otros grandes desafíos futuros?
Aportes desde la escuela de salud pública de la universidad de chile- Creación el 2007 de la Unidad de Gestión Integral del Riesgo y manejo de crisis
- Cursos en Escuela Internacional de verano
- 2 Seminarios Internacionales sobre “Análisis y Propuestas para una política nacional de Gestión Integral de Riesgos” (marzo y mayo del 2010)
- Cursos modulares sobre emergencias y desastres
- Diplomado en “Gestión Integral del Riesgo para la protección de Establecimientos y Organizaciones”
ConclusionesEl Riesgo parece tener protagonismo y atención generalizada por parte de la ciudadanía solamente mientras transcurre la emergencia. Superada ésta, el olvido es precoz y sistemático. Chile, el país más sísmico del planeta y uno de los cinco más volcánicos, carece de una Red Sismológica Nacional, de una Ley Marco de Protección Civil y demorará años en recuperarse del impacto material y psicológico del reciente terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. Olvidamos ya el terremoto del año 1960 y probablemente entonces ya habíamos olvidado el de 1939 y muchísimos más.
Un país con ese perfil de riesgos, debería tener en su malla curricular a todo nivel, una mejor inserción de estas materias. Los análisis de riesgos y una mejor gestión de ellos son la única garantía de poder enfrentar el futuro con sólidos fundamentos.
Recientemente, estudiando la “Resiliencia Comunitaria”, el autor se encontró con este comentario hecho por un consultor del Provention Consortium del Banco Mundial, que sintetiza mis aprensiones respecto a sí estamos o no creando las bases de una verdadera “Cultura del Riesgo”: “Tenemos también que expresar nuestra preocupación porque ninguno de los objetivos ni compromisos obligatorios del proceso de Hyogo se han llevado a cabo por o para los gobiernos” (13, 14).
El Marco de Acción de Hyogo (MAH) (13, 14) es el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. El MAH ofrece tres objetivos estratégicos y cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del desarrollo sostenible (Figura 5, ver anexo en página siguiente).
El autor declara no tener conflictos de interés, en relación a este artículo.