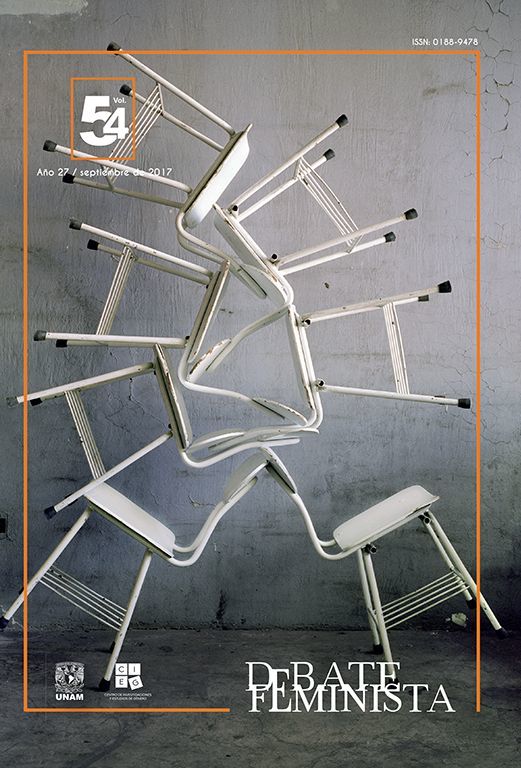La melancolía no fue siempre un estado patológico de la psiquis, tal como es conocida a partir del siglo xx y por el memorable texto de Freud, Duelo y Melancolía... Se inscribe en la historia, y adquiere connotaciones diferentes en distintos momentos.
Inicia su avatares en el desierto, espacio interminable, sin principio ni fin, sin fronteras ni límites. Almas afectadas, en los primeros años del cristianismo, por el peor de los vicios y dominadas por la fuerza devastadora de Qeteb, el demonio del mediodía. Acedia la llamaron los Padres de la Iglesia en los primeros años del cristianismo, vicio reputado como uno de los mayores por su insolencia en desafiar y rechazar el amor de Dios. Mente vagabunda con una curiosidad que no da tregua, llena de rencor y malicia, de desesperación y tristeza.
La acedia fue el precio a pagar del eremita por su libre elección de la soledad, por el gozo de la pereza, por el recurso de la siesta, por su sometimiento a los designios del demonio del mediodía Qeteb: esa bola de pelos que rueda a los pies del anacoreta cuando el sol se ubica en el zenith y le hace caer a tierra para sumirlo en un pesado y sofocante sueño. El sueño le abre las puertas al erotismo cerebral y bajo el influjo de sus pensamientos, que viajan en libertad desorbitada sin control posible, se sume en la inquietud y desesperación al aparecer esa oscura y presuntuosa certitud de estar condenado de antemano. Se abisma en su propia ruina, en una tristeza ansiosa que le hace desertar del mismo desierto.
Más tarde, a fines de la Edad Media y comienzos de la Época Clásica, ya no serán almas controladas por el demonio de la pereza y la tristeza, sino cuerpos por los que transitan a libertad y sin límites jugos y humores negros y viscosos, la bilis negra que provoca la noche del alma aún a mediodía, para ser conocida ya bajo el nombre de melancolía.
A partir de fines del siglo xv, esos humores que segregan los cuerpos y que definen sus temperamentos olvidan el vicio, y acedia y melancolía se entrelazan para marchar a un mismo paso.
Ya en el siglo xvi, el humor melancólico —la bilis negra—, es percibido como el más corrosivo de los cuatro que rigen los temperamentos, más corrosivo que el humor sanguíneo, que el flemático o el colérico. El melancólico, atenazado por el miedo, la ansiedad, la misantropía y el abatimiento, es feo y perezoso; licántropo también, porque sale de noche en funestas expediciones. Su palabra es rara; su tinte terroso; su delgadez asusta. Es triste; pérfido; somnoliento; celoso; avaro; tímido; pusilánime; envidioso; fraudulento; astuto; amargo; prontamente viejo y decrépito; y también, agregan los médicos, de ojos y cabellos negros.... lo persigue un silbido constante, intermitente en su oído izquierdo. como el eco de la voz del viejo demonio de mediodía que habitaba el desierto y que la medicina no pudo silenciar con su discurso humoral.
La voz de este temperamento atrabiliario es prontamente conocida por su atonía, monocorde y quejumbrosa. Y la bilis negra que fluye por su cuerpo encuentra sus concordancias, analogías y semejanzas en el elemento tierra; en lo seco y lo frío; en el otoño y el invierno; en el color negro; temperamento que sigue los encolerizados vaivenes del planeta Saturno que rige su hacer, con una tenaz vocación contemplativa para mantenerse fijo e impertérrito en lo inaccesible de su propio deseo, para querer obstinadamente abrazar lo imposible. Humor nefasto capaz de invertir la privación en posesión.
Dos ancestros memorables: la acedia, el demonio de mediodía que asola al eremita en el desierto, y la bilis negra, ya conocida por los griegos, que corroe por dentro los cuerpos por los que fluye sin descanso para oscurecer la visión e invadir al afectado de fantasías desbordadas y fantasmas aterrorizantes.
Freud, por su parte y a principios del siglo xx, define la melancolía por la obstinada y patológica estrategia de un sujeto que se resiste al necesario e inevitable trabajo del duelo con el cual podría resignar el objeto perdido y el dolor de su pérdida para abrirse su libido a una nueva búsqueda. Duelo y melancolía hallan, en Freud, sus puntos de conjunción, de distancia y de diferencia. A partir de aquí, esta configuración conceptual preside la comprensión de la melancolía, en tanto negación obstinada a la fuerza reparadora del duelo, a la capacidad de resignar lo perdido y a emprender la búsqueda de nuevos objetos.
El melancólico se niega, violentando el principio de realidad, a soltar el objeto de su amor definitivamente perdido, para aprisionarlo muy dentro, para hacerlo ahora sí, completamente suyo y propio, para confundirlo con su ser y su yo, para fundirse y ser uno y el mismo, ambivalentemente amado y odiado.
El melancólico le crea al objeto perdido, muy dentro de sí, un hogar- prisión donde lo encierra, una célula carcelaria donde toda distancia es borrada, desapareciendo los límites precisos entre el yo y el objeto... A su vez, el objeto es velado por la bruma que trae consigo la tristeza para ser cubierto por un aplastante olvido sin rescate posible: del objeto no restará más que la huella borrosa de una ausencia, el hueco que simula presencia.
El tiempo se detiene, ya no fluye: un presente en suspenso sin devenir que clausura toda imaginación hacia un posible mañana. El pasado, por su parte, se silencia, las figuras del recuerdo se diluyen, se pierden entre la bruma y la mudez, para fabricar, en su interior, con dedicación y preciosismo, un monumento a la ausencia en la que se sostiene precariamente el sujeto.
La necedad y la obstinación lo definen, ya que se resiste a realizar el duelo por lo perdido, capaz —se dice— de cobijar y reparar el dolor que acontece ante la pérdida y posibilitarle una apertura hacia lo nuevo: a un nuevo objeto, a un nuevo tiempo, a un nuevo avenir. Apertura que le permitirá poner a rodar nuevamente el tiempo, enlazar el presente con el pasado y el futuro para hacer que el tiempo devenga tiempo, que cure y minimice la pérdida en su fluir, desplazándola del centro de la escena psicológica.
Cual estratega, levanta la bandera de triunfo frente a lo perdido, ha logrado apropiarse de lo que no puede ser apropiado, ha vencido lo imposible al hacer propio el objeto inapropiable pero sólo y en tanto objeto definitivamente perdido, aún del plano de la consciencia. No sabe lo que se perdió ni sabe lo que ha perdido en su consciencia —dirá Freud. Sólo sabe que ha perdido, fabricando inventivamente un “objeto-otro”: ni apropiado ni perdido; ni afirmado ni negado; ni real ni virtual; ni fantasma ni signo. Una huella, una fantasmagórica silueta insinuada desde las sombras. Enigmática pérdida instaurada en objeto.. Una psiquis afectada por un exterior que se retrae para alejarse más y más transformándose en inaccesible y, en revancha y para cerrar el fatídico círculo, el sujeto se retira incesantemente del mundo para buscar con desesperación y obstinación violentar la pérdida y gozar de lo perdido. Esta estrategia, como todas, tiene su costo: una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo.[...] describe su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable; se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. [...] desfallecimiento de la pulsión de vida —dice Freud. (1917: 243-244) Un duelo imposible, una denigración de sí..
Hoy, un siglo más tarde, la melancolía, desde la psiquiatría, es una dolencia que se expresa en el derrumbe del deseo y la cancelación de la palabra; por la lentitud psíquica, ideatoria y motora; por una actividad escasa o nula y una atracción por el suicidio y la muerte, que alterna con estados de excitación y que se funde y confunde con lo que a menudo se conoce como depresión. Julia Kristeva llamará a este cuadro “conjunto melancólico- depresivo”, caracterizado por la desinvestidura de los lazos y la ruptura de las relaciones (Kristeva: 1987).
Frantz Fanon, en Piel Negra. Máscaras blancas, hace claro que si queremos darle alguna utilidad a los planteamientos freudianos, no queda más que resituar sus conceptos en nuestro propio tiempo, en el tiempo de nuestra reflexión. Propone proveer a los conceptos freudianos de un contexto, de un espacio y un tiempo... pensarlos en nuestro propio tiempo y no en el tiempo de su discurrir. Ubicar a la psiquis en un paisaje y en una historia.
Mi pretensión aquí no es otra que reflexionar acerca de la posibilidad del duelo y de su trabajo, a la luz de las formas que asume la experiencia compartida en este presente y en esta actualidad... Manera indirecta de abrir la interrogación sobre la melancolía que emerge como la vía patológica de un duelo no realizado, no concluido, desde el texto de Freud.
A partir de aquí una serie de interrogantes se abren ¿es posible hacer un duelo “verdadero” cuando la violencia atraviesa y subyuga a las sociedades, cuando arrebata indiscriminadamente nuestros “objetos” de amor, cuando clausura los horizontes de espera? ¿Estamos enfermos de melancolía cuando social y masivamente los deseos se sofocan y las creencias se derrumban?
Quisiera rescatar tres interrogaciones alrededor de la dificultad con la que nos enfrentamos para realizar hoy el llamado “trabajo del duelo”, en tanto estrategia para pensar, desde ahí, la melancolía. Para pensarla hoy, en el tiempo de nuestra actualidad y en los espacios que habitamos signados por coordenadas geopolíticas: por el poder, la violencia, la usura y la guerra.
IPrimera interrogación¿Es posible que el trabajo del duelo “concluya” y el yo se vuelva, otra vez, “libre y desinhibido”, desanudados ya los lazos que lo ligaban a ese objeto perdido, y dispuesto a aceptar su sustitución, su intercambio?
He de hacer explícito que cada vez que leo Duelo y Melancolía algo en mí rechaza la manera en que Freud caracteriza el trabajo de duelo y las formas en que presume que ha concluido. Y cito: ’El examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con el objeto. A ello se opone una comprensible renuencia: universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una posición libidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma’ (...). ’Cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consuma el desasimiento de la libido’ (...). ’Pero de hecho, una vez cumplido el trabajo de duelo el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido’ (1917-242-243) (cursivas mías).
Un cierto rechazo me provoca su lectura, resuena en estas afirmaciones un cierto dejo de promiscuidad; una suerte de infidelidad a sí mismo y a los afectos ligados a los seres amados y perdidos; una suerte de infidelidad a ideas y proyectos sostenidos en otro tiempo. Un dilapidar las herencias que esos lazos perdidos nos dejaron y nos siguen constituyendo en presente. Es también una manera de desvalorizar la memoria, de violentar el regocijo de reconocernos al recordar-nos y recordar de manera acongojada lo perdido, deseando aún —y ligados todavía a— las ideas y los seres que nos siguen constituyendo, que continuamos reivindicando como propios y presentes muy a pesar de su ausencia y jamás totalmente resignados en la memoria, por ser insustituibles, irremplazables. Cada vez que se produce la pérdida, cada vez única.... cada vez... el fin del mundo. título del prodigioso texto de Derrida sobre el duelo imposible y la memoria acongojada que acompaña sin descanso a sus amigos perdidos.
El yo se vuelve otra vez libre y desinhibido —dice Freud, cual si fuese posible dejar de lado y resignar viejos ideales políticos, que aún por viejos no dejan de ser actuales y continúan sosteniendo al sujeto. Cual si fuese posible olvidar la afrenta que acompañaron muchas de nuestras pérdidas. Cual si fuese posible la resignación ante la violencia instaurada en lo social que provocó pérdidas que podrían haberse evitado y que nos conminan a no olvidar.
Concluir el duelo, volverse otra vez “libre y desinhibido”, presupondría la capacidad del sujeto de sustituir un objeto por otro, sin que nada reste.1 Con la desaparición del otro no sólo se pierde a alguien, —“un objeto” dirá el psicoanálisis— sino que “es perder a alguien perdiendo un trozo de sí” —tal como lo afirma Allouch (1996), trozo que será entregado en ofrenda o en sacrificio al otro desaparecido. Por ello, toda pérdida es enigmática, en ella se oculta una parte del sujeto que la pérdida del objeto arrastra consigo. Ha sido “desposeído” de algo de sí y sabe que ya nunca será el mismo, su transformación será impredecible, no puede medirse ni planificarse.
El “objeto” desaparece, pero el lazo que los unía persiste y permanece, aunque ya nada llegue del otro lado, más que el silencio. “Todo permanece ’en mí’ o ’en nosotros’, ’entre nosotros’ a la muerte [o desaparición del otro] —dirá Derrida. A la muerte del otro nos damos a la memoria, y así a la interiorización, pues el otro, fuera de nosotros, ahora no es nada. Y con la oscura luz de esta nada, aprendemos que el otro resiste la clausura de nuestra memoria interiorizante. Con la nada de esta ausencia irrevocable, el otro aparece como otro, y como otro para nosotros [...] Sólo podemos vivir esta experiencia en forma de una aporía: la aporía del duelo y de la prosopopeya, donde lo posible permanece imposible. Donde el éxito fracasa. [...] Transforma al otro en parte de nosotros, entre nosotros, y entonces el otro ya no parece el otro, porque penamos por él y lo llevamos en nosotros, como un niño no nacido, como un futuro. E inversamente, el fracaso triunfa: una interiorización abortada es al mismo tiempo un respeto por el otro como otro, una suerte de tierno rechazo, un movimiento de renunciación que deja al otro solo, afuera, allá, en su muerte, fuera de nosotros (Cursivas en el texto).
Y se pregunta Derrida: “¿Podemos aceptar este esquema? No lo creo, —responde— aunque es en parte una dura e innegable necesidad, la misma necesidad que vuelve imposible el duelo verdadero” (Derrida 1989: 44-45). Aporía, duelo por siempre imposible, jamás concluido, ya que el otro permanece otro, en su inalterable otredad y en su ausencia, que hace fracasar toda sustitución o reemplazo. Resta para siempre una memoria acongojada instaurada en herencia irrecusable, ya que “el ser de lo que somos es, ante todo, herencia, lo queramos y lo sepamos o no. Y [...] no podemos sino testimoniarlo [...]” (Derrida 1995: 68)
IISegunda interrogaciónSi el tiempo en el melancólico se detiene, ya no fluye; si el advenir se cierra para él sin resquicio para espera o esperanza alguna. ¿Ese tiempo, propio del melancólico, difiere del carácter hegemónico que asume el tiempo en la actualidad? ¿Bajo qué régimen de historicidad se hallan sometidos nuestro diario acontecer, nuestros avatares cotidianos? ¿Cuál es el orden del tiempo que rige nuestra actualidad, con conciencia o sin ella, queriéndolo o no?
Que hay un orden del tiempo hegemónico que rige nuestro hacer, sentir, pensar e imaginar, nadie lo pone en duda. Orden del tiempo que no es más que la manera singular, aunque social, en que los tiempos —pasado, presente y futuro— se articulan entre sí. Órdenes diferentes conforme las disímiles articulaciones entre el pasado, el presente y el futuro y que marcan y signan cada espacio, modelando las formas del relato, la narrativa de la propia historia, las formas de significar e interpretar, de percibir e imaginar, de pensar y actuar.
El orden que nos rige hoy ya no se conjuga en pasado, presente y futuro como en épocas de la Modernidad, en que el presente no era más que una brecha para dejar el pasado atrás y construir un futuro pleno de promesas. El presente aparecía como el tiempo de la superación de lo pasado que sería ubicado en la historia como un tiempo pasado en sentido estricto, y el presente, también, como el tiempo capaz de fabricar inventivamente un porvenir pletórico de promesas. El presente de ese régimen de historicidad se constituyó como el tiempo del deseo, de la cancelación de lo viejo y de la apertura hacia lo nuevo. Un tiempo de cierre de lo vivido y de entronización de la creencia en la razón y la ciencia, en el progreso y el bienestar, creencias que se abrían hacia la promesa.
Desde fines de la segunda guerra mundial un nuevo orden del tiempo se prefigura y nos rige. Ya no se conjuga en ayer, hoy y mañana, sólo nos resta un presente dilatado, interminable que resume en sí todo lo pasado y todo lo por porvenir. Sin ser negados, el pasado y el futuro se integran a ese presente que no hace más que dilatarse y extenderse, provocando la sensación de que el tiempo no fluye: un presente casi eterno e inmutable con mínimas distancias y diferencias entre lo que ha sido y aquello que podrá advenir. El tiempo detiene su fluir, los días se arrastran unos a los otros y se amontonan los años sin percibir cambios, distancias o diferencias. Los deseos se sofocan; los relatos se reducen a una desgastada repetición; la palabra es vencida por un ruido a-significante.
¿Quién añora nostálgicamente el pasado? Se ha instaurado, aquí y allá, el convencimiento que nada merece ser reeditado ni resguardado de ese pasado..., a la vez que las promesas se diluyen o se vuelven anacrónicas. De esta manera, el horizonte de espera, de sujetos y sociedades, se estrecha cada vez más, se vuelve raquítico cual si los deseos se adelgazaran, perdieran su fuerza y empuje..., cual si el deseo se fuese acercando cada vez más al umbral de la necesidad; o bien, y de manera inversa, se desata en toda su potencia aterradora un deseo imperativo de poder, de uso, abuso y exterminio del otro, que asume formas que se inscriben cada vez más en el horror, cuando no en lo simplemente grotesco..
Si el pasado ya no es objeto de añoranza ¿qué será esperable de un futuro próximo? ¿un mañana más amenazante y oscuro aún que el presente de este ahora de la vivencia y de la experiencia?
Presentismo —lo denomina François Hartog a este nuevo Orden del tiempo que se impone en Occidente desde mediados del siglo xx—, en el cual, sin desaparecer, se funden y confunden el pasado y el futuro en un presente dilatado sin distinciones: un pasado que no termina de pasar para nunca constituirse en tiempo pasado en sentido estricto y que no logra diferenciarse sustancialmente de ese presente que vivimos y experimentamos con desconsuelo y por momentos con estupor. Un pasado que se niega a sí mismo para integrarse a un presente extendido en el cual continúa repitiéndose con mínimas distancias y de manera insidiosa, como un mal sueño... Y un futuro que se insinúa como rutinaria re-actualización de ese presente dilatado hacia el ayer; y si alguna forma es prefigurada para un mañana, adquiere las dimensiones de la amenaza o de la catástrofe.
Así, el presente se dilata hacia un pasado que no se cansa de pasar; y hacia un futuro en el que no se vislumbran distancias ni diferencias, sin que sea posible imaginar un resquicio capaz de abrir el horizonte hacia nuevas expectativas, deseos o esperanzas. Ya nada es esperable más que la redundancia del presente, y aún peor, si algo puede esperarse es la reedición de lo mismo, con efectos cada vez más catastróficos.
Presentismo, es el nombre que se le ha dado a este régimen de historicidad que experimentamos hoy de uno al otro lado del planeta, sin duda con sus variaciones locales, pero de ese orden es imposible escapar. Marca y signa nuestro pensar, sentir, imaginar, hacer e interpretar. le da forma a un deseo sin fuerza y sin empuje, cuando no lo subyuga y lo anula.
Nuestra experiencia, por lo tanto, se empobrece día a día, sea por la aceleración de la vivencia o por esa sensación de repetición que nos invade ante un presente dilatado y extendido y un horizonte de espera disminuido hasta su propia anulación. Pareciera que la palabra es vencida, se vuelve deshabitada, sumida en el descrédito, convertida en rumor, cuando no en simple ruido. Un presente suspendido, atascado, sin movimiento; presentido como inmodificable e inmóvil.
Y aún algo más. En este escenario se desata, desde los años setenta y ochenta del siglo xx, la imperiosa necesidad social de recordar que encontró un eco insospechado en el Sur global... Imperativo de no olvidar que conmovió todos y cada uno de los espacios de experiencia compartida, transformando a la memoria, más que en una facultad, en un “deber”. Se volvió imprescindible e imperativo el rescate de la palabra y el rostro de “la otredad” sometida al silencio, a la violencia, al sufrimiento y a la ignominia. Y ese deber imperativo de recordar a quienes se les negó la palabra, de darles voz, rostro y cuerpo, no hacía más que traslucir el malestar (entre horror y culpabilidad) provocado por lo que fue interpretado como un olvido propositivo que cubrió, sin distinción, a todas las víctimas de la historia sepultadas en el silencio.
A fines del siglo xx, esta ola memorística tocó todas las riveras del mundo, de Oriente a Occidente, del Norte al Sur, y condujo a la producción de la imagen de nuestro tiempo como un tiempo de crueldad y violencia sin límites. El siglo xx fue evidenciado como el tiempo del horror, de los asesinatos masivos sin sentido ni razón; de los crímenes más atroces y, aún, de los más sofisticados de lesa humanidad: tiempo de genocidios por doquier y de la implantación sin compasión y hasta el “delirio” de una monstruosa maquinaria industrial de muerte.
Crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles —no hay que olvidarlo— desde el punto de vista jurídico y del derecho internacional. El tiempo no podrá borrarlos...“Sin olvido ni perdón” fue el lema que se implantó aquí y allá en este ritual de escarbar y desenterrar cadáveres. lema que resiste todo y cualquier duelo, para transformarlo en un imposible. Se instaura una memoria “acongojada”, y el deseo toma la forma de exigencia vehemente de reivindicación por los dolores y sufrimientos infringidos: esos crímenes no han de quedar sin castigo.
Ese trabajo propositivo de recordar hizo evidente que del pasado nada hay que aprender ni rescatar.. Se lo recuerda insistentemente bajo la forma del testimonio, el relato del dolor y el sufrimiento de las víctimas. El pasado se inscribe en la voz, en el grito que se sostiene y repite en el gesto del testigo, aquél que sufrió la ignominia en su propio cuerpo y que tomando la palabra relata y denuncia, sostenido por el deseo perentorio de reivindicación y de castigo a quienes infligieron la afrenta.
Una temporalidad inédita nos cruza, un tiempo desorientado, en el que la incertidumbre se instaura en categoría fundamental del pensamiento. El futuro no desaparece, se tiñe de coloraciones cada vez más oscuras y amenazantes... El miedo, la culpabilidad y el estupor son los afectos privilegiados de este paisaje cultural: miedo al desastre ecológico; a la falta de agua y a la hambruna; al avance despiadado de la maquinaria industrial de muerte. Culpabilidad, también, por nuestra contribución inconsciente, cuando no indiferente, a la devastación del planeta, a los genocidios, a las torturas y flagelaciones, a la proliferación de víctimas... Estupor que paraliza.
Un tiempo desorientado que carga con el peso de demasiada “memoria debida”, imposibilitando el hacer disruptor y fecundo del olvido. Ese “deber de memoria” ha ido adquiriendo en algunas sociedades la fuerza mística de ley produciendo un tipo de memoria ritualizada e iterativa, que detiene el tiempo y la historia y sofoca el acontecimiento.2
¿Será la melancolía hoy una de “las nuevas enfermedades del alma”? ¿otra vez “el mal del siglo”? —parafraseando a Julia Kristeva.Pareciera así, si lo leemos desde el régimen de historicidad que nos rige; no lo pareciera totalmente, si es leído desde el “deber de memoria”, ya que ese trabajo propositivo de recordar hace que los sujetos no olviden, ni por un instante, lo que han perdido y sostengan y mantengan vivo su recuerdo como hacer social y actitud política.
Una a una las pérdidas, al ser masivas, se inscriben en lo social, marcan de manera indeleble a comunidades enteras; prefiguran, sin la menor duda, un “nosotros” precario que adquiere cada vez más fuerza, que se distingue por la rabia, el rencor, la indignación y el deseo de un mañana sin prefiguración ni utopías, busca que el pasado no vuelva a repetirse, para ello lo recuerda iterativamente para encontrar su expresión sintetizada en la consigna “Nunca Más”.
La pérdida, al asumir formas colectivas y masivas, hermana a los sujetos, a todos aquellos que la sufrieron, la sufren o la sufrirán. El duelo, si posible, desde esta perspectiva adquiere otras dimensiones, otra fuerza, se constituye en instrumento político, en táctica de lucha; se sostiene en una memoria acongojada que exige reivindicación: “Ni olvido ni perdón”, y que se resiste a la repetición del ayer: “Nunca más”.
IIITercera interrogación¿Todo y cualquier sujeto sin distinción, a su muerte o su desaparición, es merecedor hoy del duelo y las lágrimas de los otros? Según los marcos interpretativos actuales, no toda vida se hace acreedora del duelo; pareciera que no todos por igual son merecedores de lágrimas, que no toda vida perdida merece ser llorada.
¿Bajo qué marcos sociales de aprehensión y reconocimiento ciertas vidas, al perderse, se hacen acreedoras de duelo, adquieren el derecho a ser lloradas? Los marcos interpretativos hegemónicos en nuestra actualidad establecen discriminaciones dentro de “lo vivo”, para distinguir de manera clara quiénes poseen el valor mismo de “la vida”, exigiendo, socialmente, se realice el trabajo de duelo por esas vidas al perderse; en tanto que hay otras vidas que no alcanzan ese valor, han sido llevadas casi al límite mínimo de lo puramente biológico, vidas que no valen la pena..., ¿Por qué llorarlas entonces? Vidas no lloradas en marcos de guerra —las denominará Judith Butler (2006). Y sigo sus reflexiones:
Lo primero que percibe todo sujeto, casi con el carácter de certeza, es la vulnerabilidad de su cuerpo. No hay cuerpo que no sea vulnerable en tanto “lugar público de afirmación y de exposición” de sí. Si socialmente los cuerpos son conformados como cuerpos, estarán por siempre ligados a los otros y, por lo tanto, constantemente amenazados por su posible pérdida; expuestos también a los otros y susceptibles de sufrir la violencia propiciada por ellos a causa de ese estar siempre en exposición.
El vínculo con los otros, inevitable y obligado en la constitución del sujeto, lo ubica en una situación extrema; por un lado de fortaleza (con los otros constituye un tenue y precario nosotros); y, al mismo tiempo, de vulnerabilidad: la amenaza y la posibilidad de perder a aquellos otros sin los cuales dejaría de ser; y, a su vez, de estar continuamente expuesto al ejercicio de su posible violencia.
Si bien la vulnerabilidad es compartida por todos, ya que todos somos vulnerables en tanto requerimos de los otros para ser, es necesario remarcar que la vulnerabilidad de los cuerpos no se halla democráticamente distribuida. Su distribución es desigual e inequitativa; asola y azota ciertos grupos más que otros; en ciertas zonas geográficas se minimiza, en otras se hace máxima e insoportable. Distribución geopolítica desigual de la vulnerabilidad, cartografía precisa de esa inequitativa distribución: zonas marcadas por la violencia y la guerra; sujetos, grupos y comunidades que llevan inscritos en sus mismos cuerpos el signo de la alteridad que los ubica en el límite de lo humano: sea por género, edad, raza o color de piel. Para ellos, la vulnerabilidad se multiplica exponencialmente, exacerbada bajo ciertas condiciones económicas, sociales y políticas, y muy especialmente cuando la violencia atraviesa lo social y las formas de defensa que pueden esgrimir esos grupos o comunidades son limitadas o inexistentes.
Para esos seres ¿existe el derecho a ser llorados en su desaparición o en su muerte? Desaparecidos sin nombre, sin rostro, aún sin silueta, no se hacen acreedores del trabajo de duelo. Son vidas que no importan... Vidas no lloradas.
Socialmente no hay posibilidad de inscribir esas pérdidas, de cargar luto por ellas. Lo social no las registra como vidas que valen la pena y no se enfermará de melancolía por su desaparición .... Esta distribución diferente de la precariedad es, a la vez, una cuestión material y perceptual, puesto que aquellos cuyas vidas no se ’consideran’ susceptibles de ser lloradas, y, por ende, de ser valiosas, están hechos para soportar la carga del hambre, del infraempleo, del abandono de las leyes y de la exposición diferencial a la violencia y la muerte (Butler 2009: 45).
Para cerrar, precariamente, estas reflexiones que no hacen posible concluir, se podría aventurar que si aceptamos que la melancolía es “el nuevo mal del siglo”, sus formas nosográficas y su etiología son hoy distintas, en tanto los marcos de aprehensión y reconocimiento se han modificado desde que Freud unió la comprensión de la melancolía al duelo no realizado.
Imposibilidad del sujeto de concluir su duelo, de volverse “libre y desinhibido” una vez más.
“Si el número de depresiones se acrecienta, ¿no es también dentro de un contexto social donde los lazos simbólicos están cortados? Vivimos una fragmentación del tejido social que no puede ofrecer ningún socorro” —dirá Julia Kristeva. Para interrogarse y dejar flotando la pregunta sin respuesta posible: “¿Y si el deseo no fuera sino una película genial y entretenida pero extremadamente frágil que se desarrolla sobre el océano de la pulsión de muerte?”
Más que hablar de duelo hoy, sólo podemos referirnos a una memoria por siempre “acongojada” que mantiene al otro perdido en su alteridad, allá en su muerte, del otro lado. Memoria acongojada no de un sujeto sino de muchos, de colectividades enteras, que abre la posibilidad de construir nuevos lazos, prefigurar un nosotros.
El duelo, si posible, adquiere una nueva dimensión social, se constituye en acto político de resistencia para no repetir: uso del recuerdo para combatir el olvido sostenido en la exigencia que los crímenes no queden sin castigo; todos los crímenes, aún y especialmente los que se ensañan en esos cuerpos vulnerables en extremo. Que el trabajo de duelo cobije a esas vidas no lloradas todavía. Única posibilidad hoy, pareciera, de vencer la melancolía y la depresión
En la carta que Freud envía a Binswanger en 1929, con motivo de la muerte de uno de sus hijos, muestra una posición contraria a la sostenida en el texto de 1919, si bien no aparece esta postura en ninguno de sus textos: “Se sabe que después de una pérdida tal el duelo agudo no terminará, pero permaneceremos inconsolables, pues la pérdida será para siempre irremplazable. Todo lo que viene en su lugar, aun colmándolo completamente, será sin embargo siempre otro (Freud: 1929).