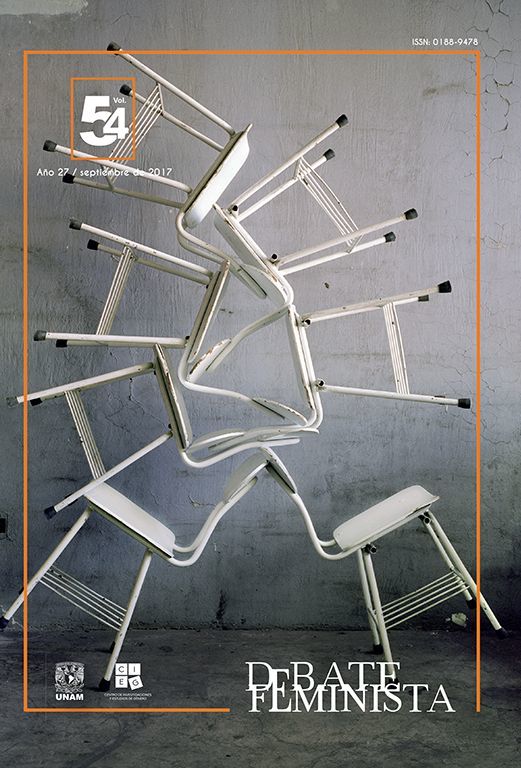Este número abre con los “hasta prontos”. Marta Lamas, Hortensia Moreno, Jean Franco y Dora Cardaci han escrito cada una a su manera su texto de una despedida que no lo es (dice Lamas). O que sí (llora Jean Franco). Un hasta luego, dice Cardaci. Un pretexto para hacer balance (Moreno). Cada una esconde o expone su herida, su vivencia de un cambio, de un giro que de forma especial las está impactando en cuerpo y alma. Cada una de nosotras, de ustedes las que leen este número, tendrá su propia historia que contarse, la huella personal que les ha dejado esta revista, convertida ya en un símbolo de muchas batallas y algunas conquistas del feminismo mexicano. Cada una de nosotras tiene algo que contar, y sobre todo, una manera particular de acusar una ausencia más temida que real. No importa, todo sucede en nuestro imaginario. Entonces, ¿para qué sirven las despedidas? Se despiden quienes han estado juntos/as, quienes se reconocen compa- ñeros/as de una parte del camino, haya durado lo que haya durado. “No me dio tiempo de despedirme”, o “se fue sin despedirse” son frases que se desangran en el imposible cierre. Las personas necesitamos poder decir adiós, hasta luego, hasta pronto, buenas noches... Necesitamos prepararnos para la ausencia, para el cambio de situación, para el nuevo escenario. Por eso hemos pedido a estas mujeres, académicas y activistas, muy cercanas todas a Debate, que de la manera que quisieran, nos escribieran algo que nos permitiera subirnos al barco de su prosa, navegar esa elegía, y llegar al nuevo puerto habiendo exorcizado todo resto de tristeza, listas para una nueva Ítaca. Tal como dice Kavafis, “Itaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino”.
Para seguir con el tema de la imposible despedida, nos espera la siempre sorprendente palabra de María Inés García Canal. En un texto que se prodiga lentamente, García Canal nos acerca a las profundidades el alma, al oscuro espacio de la melancolía, nos advierte que la mantengamos alejada de la idea de depresión, y nos arrastra, sin solución de continuidad, hasta el territorio de la memoria. En el camino veremos pasar a la edad media, la bilis y los humores negros; luego llegará Freud. Resulta, según nuestro sabio vienés, que la melancolía es una estrategia de resistencia, una fuerza, un torbellino interior que se desata porque no quiere resignarse “a la fuerza reparadora del duelo”. Aceptar el final. Resignarse. Cerrar el ataúd. Echar el cerrojo. Poner punto final. Dejar que entre el consuelo. Que nos atraviese la aceptación. Soltar. Decir adiós. Volver a vivir. De aquí, en un salto magistral que le agradezco personalmente, García Canal nos trae de golpe a la realidad de hoy, y nos obliga a mirar el confuso universo de la memoria. Duelo y melancolía. Duelo y políticas de la memoria. Memoria acongojada, nos dice la autora; sufriente pero activa. Estamos aquí, hoy, en este mundo, atravesados por el “deber de memoria”, la obligación de mantener vivo el recuerdo de algo atroz, de un relato que seguramente lleva implícita la palabra “víctimas”. Lo inolvidable. Esa pérdida que nunca cesa. Lo imposible de olvidar. Aquello que es imprescriptible, dirá Vladimir Yankélévitch. Escribo esto cuando los forenses hacen pruebas de adn para saber la identidad de los cuerpos encontrados en seis fosas en Ayotzinapa, Guerrero, mientras 43 jóvenes normalistas se encuentran desaparecidos. Unir ambas informaciones resulta inevitable. Y es imprescriptible porque existe la ética y porque esta encuentra un lugar donde alojarse en nuestra memoria.
“Desde el espíritu de revuelta”, Adolfo Gilly nos avisa: estamos viviendo en un planeta sin ley. Este artículo se hace más vigente cada hora que pasa; es un tiempo de despojo. Y aunque despojo nos suena a algo material que se nos está quitando, Gilly hace un repaso, histórico, de lo que estamos perdiendo y cómo, a manos de “la expansión del capital sobre ilimitados territorios naturales y humanos en su violento proceso de mundialización”. Poder y violencia, materializados a través del enorme negocio de las armas y de las guerras, explícitas o no; la degradación de la calidad de vida y de los derechos humanos, de los derechos conquistados de los trabajadores... La depredación de los bienes comunes, su privatización afina el autor, se llama despojo y, entiendo, es el fantasma que recorre nuestro tiempo. Es un proceso de larga duración dice Gilly, y su artículo suena a grito de alerta, pero nos deja una angustiosa sensación sobre nuestro tiempo y nuestras pobres posibilidades de hacer algo: “Vida natural y vida humana son invadidas, constreñidas, oprimidas por una fuerza inhumana, incontrolada, cósica, encarnada en sujetos humanos provistos de armas, leyes y dinero. Son testigos el casquete polar y los mares del mundo, las selvas mesoamericana y amazónica, las montañas andinas y sus lagos, las ciudades creciendo sin plan y sin ley.” Pienso al terminar de leer a Gilly, que, para todos, hablar de ley es acercarnos a una cierta posibilidad de justicia social y de no impunidad. Sin embargo, hay una ley que está pasando por otro lado, está sirviendo a otros intereses y estos, es evidente, no tienen que ver con nosotros.
En la sección “Desde la política”, una revisita de Sayak Valencia, con un texto que generosamente nos presta de su libro Capitalismo Gore. Cada vez que releo alguna página de este ensayo, más actual me parece y más lo entiendo, en el sentido profundo de la palabra: verlo, sentirlo, palpar lo que nos está diciendo y lo que está denunciando. Valencia no susurra. Dice con claridad: busca palabras viejas para fenómenos nuevos; palabras nuevas para hechos que se reeditan en formas que hasta hace poco parecían impensables. El Capitalismo Gore lleva, en un intratexto, la sangre que derrama a su paso en su alianza con la muerte, “con el crimen organizado, el género y el uso predatorio de los cuerpos”. Valencia da un lugar primordial al hecho de nombrar con precisión, aun a costa de crear el término, o de hurgar en la historia, provenga de donde provenga (por ejemplo, los “sujetos endriagos”) con el fin de que cumpla la labor política que ella le otorga a este hecho: dar un nombre es visibilizar, es reconocer, es dar cuerpo —y territorio—, es situar este fenómeno que ella llama “necroempoderamiento capitalista” que está sucediendo ahora, ya, y que está conmoviendo nuestras vidas de manera irreparable, este visibilizar nos pone enfrente una posibilidad de actuar, de ponernos en movimiento contra su violencia.
Desde los límites, nos escribe Jean Franco, y sus temas, siempre desde la crítica cultural, son ahora las fronteras, la producción cultural, las grietas de ese todo por donde se cuela la luz, como diría Leonard Cohen. Primero, Franco trae las reflexiones que hace Rita Laura Segato a partir de su análisis sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, que pone en relación tres elementos que son uno correlato del otro y su consecuencia: posmodernidad y feudalismo, debilitamiento del Estado y el cuerpo femenino como territorio de dominio. Las mujeres amenazadas, dice Jean Franco, pueden ser vistas como “víctimas de la guerra clandestina por el control del territorio, una guerra de defensa contra la invasión neoliberal de Estados Unidos”. Sigue buscando y encuentra una relación entre la vulneración de los derechos de los trabajadores en las maquilas por el neoliberalismo y la producción cultural reciente del norte de México. Nos habla de Yuri Herrera, que recrea (recordemos la referencia a Segato sobre el feudalismo) el narco gobierno como parte de un retroceso al medioevo: todo pasa entre señores, barones, juglares. La saturación del norte del país por el narco es tan enorme que permea todos los ámbitos de la producción cultural: la narcoliteratura, los narcocorridos... En este sentido nos habla de Carlos Velázquez (El Karma de vivir al norte), donde el autor narra situaciones “que de tan extremas se han vuelto ridiculas”. La acción sucede en Torreón, desde donde la violencia se ha vuelto tan omnipresente que invade toda la vida diaria y nocturna del personaje central. La vida cotidiana, nos dice Franco, se ha vuelto aquí un encuentro diario con la muerte.
Su viaje por la producción cultural literaria del norte continúa. Estamos en Tijuana, la ciudad posmoderna del norte, nos dice. Sayak Valencia aparece con fuerza en esta parte de su travesía. Desde una postura excéntrica, escribe Franco, Valencia encarna en México la expresión de “un capitalismo paródico y mortal que florece en cada asesinato”. Para ella, Capitalismo Gore es un intento de explicar lo ocurrido en el norte “no como una aberración sino como parte de la lógica del capitalismo tardío”.
Desde la frontera norte bajamos a la ciudad de México con Rodrigo Pa- rrini, que hace un extenso análisis sobre lo que llama “la disidencia sexual” de Carlos Monsiváis. Disidencia nos remite a acción enfrentada, a rebelión. Es un levantamiento que se producirá en el interior pero también en el afuera. Carlos Monsiváis, dice Parrrini, produce a través de sus ensayos y crónicas una historia de la homosexualidad en México, indagando en “los restos de la memoria colectiva, exploraciones infames y relatos menores” como un coleccionista, como un “pedagogo de las identidades colectivas”. Parrini se sumerge, avituallado de oxígeno para un largo rato, en los escritos de Monsiváis y vislumbra en ellos una construcción “diagonal que se sostiene en un vacío persistente y que encuentra en el retruécano y en una intertextualidad por descifrar, una estrategia de escritura y pensamiento”. El recorrido bajo las aguas profundas del pensamiento de Monsiváis pasa inevitablemente por Foucault, con paradas necesarias en Salvador Novo. Asi, Parrini analiza la “epistemología” de este coleccionista que a su entender fue Carlos Monsiváis, analizando en los textos, entre otras, sus nociones de “miedo introyectado”, “sensaciones de exclusión” o “intuiciones identitarias”, mismas que nos lanzan a la cara lo que está ocurriendo indeleblemente en el mundo de la subjetividad.
Ahora toca el turno a las jóvenes. Este relato nos llega desde un grupo de mujeres estudiantes del itam. Empezaron reuniéndose alrededor de algunos textos señeros del feminismo y acabaron organizándose como un pequeño grupo. Leen, organizan, escriben, pelean. Desde su lugar cada una relata su experiencia y consiguen brindarnos un todo bien estructurado que mezcla posturas que finalmente son políticas porque las definen y las sitúan en relación a su mundo, al mundo, a los otros, al otro. Miran hacia dentro y miran a su alrededor, y esta suma, que como siempre es más que las partes, les da un lugar en el mundo en el que mucho está no solo por construir, sino, ¡oh juventud!, por descubrir. Emociona leerlas, nos da información sobre lo que pasa a un grupo de jóvenes de cierta clase social, en cierta parte de la ciudad de México. Aun así, sus relatos cobran sentido y nos permiten, si no generalizar, sí ver un poco la dimensión del iceberg.
Nancy Fraser abre la siguiente sección. Es uno de esos textos que tienen el privilegio de resumir en su título lo más esencial de su contenido: “De cómo cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo. Y la manera de rectificarlo.” Son las palabras exactas para volcarnos a su lectura.
En este número, como ya habrán podido leer en la portada, tenemos un dossier sobre Comercio sexual. Ya el título indica una posición tomada. No todas las feministas hablan de comercio sexual. La expresión comercio sexual ya indica una transacción, un trato, un acuerdo entre alguien que compra y alguien que vende, un intercambio en el que el cliente está visible. Otras feministas hablan de prostitución, como un estigma que deja solas a las mujeres que lo ejercen eliminando del mapa de la controversia al cliente. Algunas feministas han recurrido a una expresión más estratégica: “mujeres prostituidas”, quitándoles totalmente la voluntad y la decisión y dejándolas, sin remedio, en un lugar de víctimas. Parte del debate está en el qué y en las condiciones y términos en que se juega esa relación.
El dossier abre con el artículo de Brigada Callejera, la asociación civil más comprometida con la defensa y el acompañamiento político de las trabajadoras sexuales en México. Su claridad política y su valentía son patentes en el relato que hacen sus tres fundadores: Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid.
Marta Lamas, que confía mucho en la fuerza esclarecedora de los debates, sienta las bases con su artículo. Un debate sin prejuicios, nos dice, entre “prostitución, trabajo o trata”. Desde las primeras luchas por el reconocimiento del carácter laboral del trabajo sexual en México hasta la entrega, por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del d.f., de las primeras credenciales de “trabajador no asalariado” a las trabajadoras sexuales (después de un largo proceso judicial y una sentencia favorable), han pasado casi veinte años. Lamas sitúa y nombra los enfrentamientos, las historias, los puntos álgidos del debate con quienes consideran que el trabajo sexual no debe ser considerado como tal, sino como una forma más en la que se expresa la dominación patriarcal, la violencia de los hombres hacia las mujeres, ya que perpetúa los roles de género, cosificando a las mujeres que la ejerce. Para empezar, la autora va a meter el dedo en la llaga de lo que es un verdadero y no siempre bien intencionado, enredo conceptual: confundir comercio sexual, prostitución, con trata. Para situar el debate, Lamas sintetiza: “Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al trabajo sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.”
En este texto se van explicando y problematizando las dos posturas antagónicas: la abolicionista y la regulacionista. No hay respuestas fáciles en este terreno; toda explicación parte de muchas motivaciones que, en la mayoría de los casos, son salidas individuales a una problemática social: la vulnerabilidad, las malas condiciones de empleabilidad general para las mujeres, los bajos salarios, y más razones, que se entretejen con historias de vida que dotan de sentido a lo que visto desde fuera, tiene otras dimensiones. Lamas va llevando el debate hacia las dificultades de la sociedad capitalista neoliberal para atender la libertad sexual de las mujeres porque entre otras cosas, subvierte el paradigma tradicional de la feminidad, ese que coloca a la mujer en un lugar prudente, casto, no sexual, recatado, santo. Porque finalmente, ¿a quienes benefician las prácticas abolicionistas? ¿cuáles han sido los resultados de leyes restrictivas como la de Suecia de 1999? ¿y los que han optado por la regulación? ¿cómo se puede explicar que se encuentren en el mismo bando feministas y ultra derecha católica, como fue el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid en el año 2008 y sus campañas de persecución del cliente? Estos y otros interrrogantes nos surgen al final de la lectura del artículo de Marta Lamas. Sin embargo, es solo el principio. El dossier es un verdadero conjunto de materiales de excepcional valía y actualidad, que han sido traducidos muy recientemente y que resumen de alguna manera, lo más relevante del debate sobre este controvertido tema.
El siguiente artículo del dossier es de Ronald Weitzer. Doctor en Sociología por la Universidad de California, Berkeley; es criminólogo y experto en políticas públicas de los Estados Unidos en materia de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. Weitzer analiza en este vasto artículo la evolución de las políticas gubernamentales de Estados Unidos durante la última década bajo el fuego de lo que él llama “la cruzada moral”, como una verdadera empresa de rediseño ético encabezada por organizaciones abolicionistas “hacia todas las formas de comercio sexual, las cuales cada vez se confunden más con el tráfico sexual”. El empuje de estas organizaciones de rango nacional ha sido tan poderoso que está logrando ampliar el “rango de criminalización” del trabajo sexual a nivel mundial, contribuyendo a una normativa mucho más restrictiva y penalizadora de toda forma de ejercicio del comercio o trabajo sexual.
Siguiendo esta línea de reflexión, Jane Scoular (profesora e investigadora de la Escuela de derecho en Glasgow, Reino Unido; su tema principal de estudio es la regulación del comercio sexual) muestra de qué forma es relevante dicha regulación y en qué sentido no lo es. Scoular va a problema- tizar y complejizar la dicotomía “regulación vs. abolicionismo” sobre todo en relación a las políticas públicas que se acercan a una u otra posición, para demostrar que finalmente, países diametralmente opuestos en su tratamiento del comercio sexual (Holanda y Suecia, por ejemplo), acaban teniendo resultados similares en cuanto “al aumento de la marginalización de formas más públicas de trabajo sexual (trabajo sexual callejero) y de sus participantes, y a la relativa falta de atención a muchas formas de trabajo sexual en interiores”. Scoular sostiene que el contexto del neoliberalismo es particularmente propicio a que ambas políticas (abolicionistas y regula- cionistas) acaben produciendo unos mismos resultados a ojos de la calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. Las nuevas formas del capital financiero, la globalización, los pujantes mercados de la industria sexual, confluyen con esta coalición (“profana alianza moderna”) de la más recalcitrante derecha religiosa, los puritanos moralistas y las feministas radicales que buscan salvar a las mujeres perdidas. El texto va más y más profundo en el tema de las leyes y de la gobernanza y regresa al tema inicial sobre cómo tener leyes que regulan el trabajo sexual “exige una comprensión aguda de la ley como modo de regulación, así como una comprensión de cómo podría ser empleada como herramienta de resistencia”.
Luego viene el artículo de la profesora Julia O’Connell Davidson, de la Universidad de Nottingham, del Reino Unido. Experta en asuntos relacionados con la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, O’Connell Davidson emprende la difícil tarea de desmontar el problema de la trata y de la llamada “esclavitud moderna”, a partir de la precisión conceptual y empírica. Su trabajo refiere a la situación de estas mujeres en el Reino Unido, así como a las políticas públicas y la actuación policial y de control migratorio inglés. En primer lugar, muestra la poca proporción que existe entre los recursos, protocolos, normatividad y legislación en general que se produce y se destina para combatir dichos abusos y la poca efectividad de sus resultados. ¿Qué es la esclavitud hoy en día? No se trata, nos dice, de enajenación, ni es una condición permanente. El concepto de trata también reviste la misma complejidad conceptual, entonces, ¿cuáles son sus alcances y sus límites? Los gobiernos y las ong de Derechos Humanos tienen sus propias definiciones e interpretaciones, y los grupos abolicionistas feministas (catw por ejemplo) consideran que “la trata es la base y el emblema de la creciente globalización de la explotación sexual de las mujeres”. La prostitución, dicen las abolicionistas, es una forma de esclavitud, y dado que nadie puede elegir ser esclavo, todas las prostitutas son víctimas de trata. Es a este silogismo al que se enfrenta O’Connell, con argumentos teóricos y empíricos que desmontan poco a poco las argumentaciones puramente ideológicas para llegar a conclusiones más verosímiles.
Situada académicamente en la Universidad de Columbia, ny, la profesora Elizabeth Bernstein escribe un artículo sobre políticas carcelarias y justicia de género. Su objetivo es develar la relación entre las políticas carcelarias del Estado neoliberal y cierto activismo feminista (particularmente el hegemónico estadounidense) que ha ido colocándose en el lugar de “brazo carcelario y controlador” del aparato del Estado.
En este artículo (“¿Las políticas carcelarias representan la justicia de género?”) la profesora Bernstein intenta evaluar, apoyándose en trabajos de la sociología, de la jurisprudencia y de la teoría feminista, la manera en que este feminismo ha acabado involucrándose en los intereses punitivos de la política americana actual y por extensión, mundial, produciendo un “giro carcelario” en los movimientos feministas que antes pugnaban por la liberación personal y la justicia humana. El “feminismo carcelario” sería pues, nos dice la autora, un tipo de feminismo comprometido con la agenda carcelaria, que vendría a ser una práctica de gobernanza del Estado neoliberal.
Para cerrar el dossier tenemos a Carlos Laverde Rodríguez, quien nos presenta un estudio sobre la situación del trabajo sexual en Colombia y el caso paradigmático, desde el punto de vista de la regulación jurídica, de la ciudad de Bogotá. En el año 2003, se establece para la ciudad de Bogotá el respeto de las personas que ejercen prostitución y la no aplicación de medidas coercitivas contra ellas. Esto cambia de manera radical la perspectiva. Se trabaja con ellas en Talleres de información, salud, derechos humanos y desarrollo personal. Todas estas medidas, y las que se derivaron de ellas, han creado un escenario completamente nuevo en la ciudad. Esto trae aparejado también la percepción del trabajo sexual como una alternativa en el mercado laboral, recibiendo “una oferta más alta que en otras ofertas laborales”. Unas de las carencias que destaca Laverde es la falta de las garantías laborales que existen en el marco legal de los trabajadores colombianos aunque destaca el avance que esta ley ha significado, reconoce que se requieren cambios en la legislación laboral y cambios culturales (el estigma social que pesa sobre estas mujeres) que deben ser alcanzados en un futuro.
En “Desde la institución” tenemos la colaboración de dos funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres. Su perspectiva es clara y progresista, y se agradece que el inmujeres se sume al debate.
Desde los extramuros, Ana Güezmes, responsable en México de onu Mujeres nos lleva de recorrido por los casi 25 años de la Plataforma de Beijing. Nos recuerda no solo su actualidad, sino la imperiosa necesidad de su completo acatamiento y cumplimiento por parte de los gobiernos que la suscribieron, puesto que, como nos dice Güezmes, “ningún país ha completado su cumplimiento”. Dada esta situación onu Mujeres está convencida de dar un nuevo impulso a la Plataforma y a sus doce puntos de compromiso a través de una campaña de alcance mundial que permita recordar a los países firmantes, la importancia de la igualdad de género, del empoderamiento de las mujeres y el respeto de los derechos humanos en el avance de las mujeres.
Ahora sí, casi en el umbral de la puerta, tenemos como desde hace vienticinco años, la sección de “Argüende” a cargo de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe. Jesusa nos presenta otro guión de cabaret basado en un hecho histórico sorprendente. En esta historia intervienen diferentes personajes (monja, cirujano, clítoris, pene...), que salen y entran de la escena (o desaparecen sin más o se transforman ahí mismo) y en el cual, de manera desordenadamente creativa van surgiendo temas como el placer, el aborto, el cuerpo, la biología. Seguidamente, y ya para cerrar el número, Liliana Felipe presenta una canción basada en “Una vieja historia de la mierda” que el historiador y antropólogo Alfredo López Austin ha hecho. Como siempre Liliana musicaliza maravillosamente y hace una canción del “Terrón Cagao”.
Eso es todo, 50