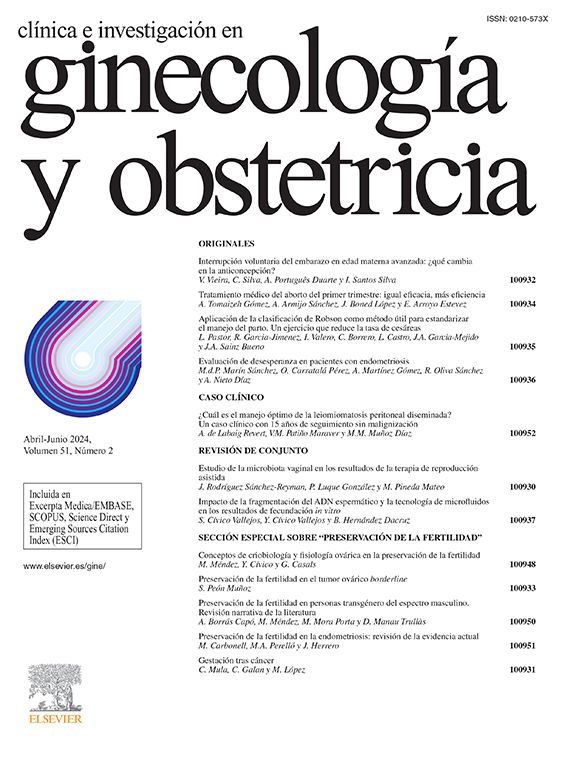El propósito de este estudio es evaluar el tipo de parto y la morbilidad materna asociados a las gestaciones que finalizan en la semana 41.
Material y métodosSe ha diseñado un estudio de cohortes históricas. El tipo de parto y las complicaciones maternas de 230 gestaciones de 41 semanas se compararon con 234 gestaciones que finalizaron entre las 37 y las 40 semanas de gestación en el Hospital Universitario Miguel Servet en 2005.
ResultadosSe evidencia que las mujeres que finalizan la gestación en la semana 41 tienen un mayor riesgo de despegamiento de membranas, Bishop desfavorable al ingreso, inducción y mayor duración del parto. También se pone de manifiesto un incremento de las tasas de parto instrumentado (25,6 vs 17,6%, p<0,001) y de cesárea (21,70 vs 8,50%, p<0,001).
ConclusionesLa tasa de complicaciones maternas periparto se incrementa cuando se alcanza la semana 41 de gestación. La apropiada investigación de este hecho es importante en la determinación de la edad gestacional a la cual el riesgo de continuar el embarazo supera el riesgo de una inducción de parto.
To evaluate the mode of delivery and maternal morbidity associated with pregnancies ending at 41 weeks.
Material and methodsWe designed a retrospective cohort study. The mode of delivery and maternal complications of 230 pregnancies ending at 41 weeks were compared with those in 234 pregnancies ending between 37 and 40 weeks at the Miguel Servet University Hospital in 2005.
ResultsWomen delivering at 41 weeks had an increased risk of membrane sweep, unfavorable Bishop score at admission, induction and longer duration of labor. These increases were also seen in the rates of operative vaginal delivery (25.6 vs 17.6%, p<0.001) and cesarean section (21.7 vs 8.5%, p<0.001).
ConclusionsThe rates of maternal peripartum complications increase as pregnancy reaches 41 weeks. Accurate investigation of these rates is important to determine the gestational age at which the risk of continuing the pregnancy outweighs the risk of labor induction.
El embarazo cronológicamente prolongado se refiere a aquella gestación simple que alcanza o supera las 42 semanas cumplidas (294 días) desde la fecha de la última regla. La importancia de la prolongación del embarazo fue puesta de manifiesto por Ballantyne en 1902, por asociarse con un mayor riesgo tanto perinatal como materno1.
Los embarazos prolongados suponen una media del 10% de todos los embarazos, con un rango entre el 4 y el 14%2. Se estima que el embarazo cronológicamente prolongado real con hipermadurez representa el 1-2% de todas las gestaciones, siendo los diagnósticos restantes, casos de falsa prolongación del embarazo3.
El riesgo perinatal y materno se incrementa a las 41 semanas respecto a la 39 o la 404,5. Este incremento del riesgo sugiere que la definición de embarazo prolongado debe modificarse. Stamilo considera que el embarazo prolongado podría ser definido como aquel que supera las 41 semanas de gestación1.
En los últimos años, numerosos hospitales de todo el mundo están finalizando la gestación durante la semana 41, sin llegar a alcanzar la semana 426,7. Recientemente la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha elaborado un documento de consenso en el que recomienda la finalización de la gestación con inducción sistemática durante la semana 411.
El objetivo de este estudio sería determinar si las gestaciones de 41 semanas presentan en el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) una mayor morbilidad materna con respecto a las gestaciones comprendidas entre las 37 y 40 semanas y 6 días.
Material y métodosEsta investigación se fundamenta en la realización de un estudio analítico observacional de cohortes históricas. La cohorte de riesgo está integrada por gestaciones entre las 41 semanas y las 41 semanas y 6 días, que finalizaron en el HUMS durante el año 2005. La cohorte control la forman gestaciones entre las 37 y 40 semanas y 6 días que, de igual modo, finalizaron en el HUMS durante ese mismo año. Una vez calculado el tamaño de la muestra, la selección de las 230 gestantes que integran la cohorte expuesta y las 234 de la no expuesta se ha realizado mediante un muestreo aleatorio entre los 4.344 partos que tuvieron lugar ese año.
Se efectuó una revisión de los datos reflejados en las historias clínicas de todas las gestantes incluidas en el estudio. Se establecieron como criterios de inclusión: la gestación única, la presentación cefálica, la gestación de bajo riesgo, el control gestacional regular en una consulta de Obstetricia y la finalización de la gestación en el HUMS en 2005.
Protocolo de control a las 41 semanas de gestaciónEl control del embarazo hasta la semana 40 se realiza en las consultas de Obstetricia de los Centros Médicos de Especialidades. El día que la gestante cumple las 41 semanas es citada en la consulta de Medicina Maternofetal del HUMS. Se realiza toma de tensión arterial, exploración obstétrica con amnioscopia, valoración del líquido amniótico y monitorización no estresante.
Cuando el Bishop es inferior a 5 se recita a las 41 semanas y 2 días y a las 41 semanas y 4 días. Se finaliza gestación cuando en cualquiera de las visitas se identifica una amnioscopia positiva, un oligoamnios, un registro cardiotocográfico no tranquilizador o un Bishop igual o superior a 5.
El día de las 41 semanas y 5 días la gestante está ingresada en la planta de hospitalización de Patología Obstétrica. Siempre que se constata una amnioscopia positiva o existe una monitorización prepatológica se remite a la gestante a la sala de dilatación para realización de una inducción de parto. En caso contrario, se clasifica a las pacientes en función de la puntuación en el test de Bishop: si la puntuación es ≥ 5, se la traslada a la sala de dilatación para inducción de parto, por el contrario si la puntuación es < 5, se realiza preinducción cervical con prostaglandina E2.
VariablesLos factores epidemiológicos estudiados fueron: edad materna, nacionalidad, tipo menstrual, concordancia ecografía/fecha última regla, número de gestación, tipo de parto anterior, técnicas de reproducción asistida y sexo fetal.
En relación con el análisis del tipo de parto y de las complicaciones maternas se evaluaron: maniobra de Hamilton, test de Bishop al ingreso, preinducción cervical con prostaglandina E2, inducción del parto con oxitocina, tipo de parto, duración del parto, días de ingreso materno y diagnósticos de las complicaciones puerperales.
Análisis estadísticoEn el caso de que las variables se ajustasen a una distribución normal como pruebas de significación estadística se utilizaron según procediera, el test chi cuadrado, el test de Fisher o el test “t” de Student-Fisher. Para la comparación de dos medias cuando alguna de las variables no se ajustaba a la distribución normal se utilizó el test “U” de Mann-Whitney.
Para la valoración de la magnitud de la asociación se utilizó el riesgo relativo (RR), y la precisión de la estimación del efecto se midió a través del intervalo de confianza (IC) del 95% del RR. Para el análisis multivariante se procedió a la construcción de modelos explicativos de regresión. En todo el análisis estadístico, tanto bivariante como multivariante, las diferencias entre las variables fueron consideradas significativas con un valor de “p” inferior a 0,05.
Todo el análisis estadístico de los datos se realiza con la herramienta informática Statistics Process Social Sciences (SPSS) 13.0 para Windows (copyright© SPSS Inc., 1989-2004).
ResultadosLas hiperdatias constituyeron el 15,75% de los partos durante el año del estudio. La edad materna media en la fecha del parto fue de 31 años en ambas cohortes. En la cohorte de 41 semanas, 39 de las gestantes (17%) eran de nacionalidad extranjera frente a 36 gestantes (15,40%) en la cohorte no expuesta, sin que las diferencias observadas sean estadísticamente significativas (p=0,646; X2 de Pearson) (tabla 1).
Análisis estadístico de los factores epidemiológicos
| Variables | 41 semanas | Control | pa |
| Nacionalidad española | 83,00% | 84,60% | 0,646 |
| Tipo menstrual regular | 89,10% | 90,10% | 0,750 |
| Concordancia FUR/ECO | 88,20% | 91,80% | 0,197 |
| Gestación tras TRA | 3,90% | 4,30% | 0,845 |
Se requirió la modificación de la fecha de la última regla a partir de criterios ecográficos en 27 gestantes con hiperdatia (11,80%) y en 19 gestantes de la cohorte control (8,20%). No se han identificado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,197; X2 de Pearson) (tabla 1). Tampoco se encontraron diferencias al analizar el tipo menstrual de las pacientes en ambas cohortes (p=0,750; X2 de Pearson) (tabla 1).
Se han analizado los antecedentes obstétricos de las pacientes mediante la aplicación de la X2 de Pearson, observándose diferencias estadísticamente significativas respecto al número de gestación que representa el embarazo objeto del estudio (p=0,049) (tabla 2). En el análisis de las diferencias globales encontradas respecto al número de gestación, no se encontró relación lineal (p=0,527, test de asociación lineal). Categorizando el número de gestaciones previas en una nueva variable que separa a las mujeres en primigestas y no primigestas no se encontraron diferencias estadísticas entre las cohortes (p=0,350).
Análisis estadístico de los antecedentes obstétricos
| Número de gestación | 41 semanas | Control | Total | Significación estadística | |||
| N | % | N | % | N | % | ||
| 1 | 123 | 53,50% | 115 | 49,10% | 238 | 51,30% | 0,049a |
| 2 | 67 | 29,10% | 89 | 38,00% | 156 | 33,60% | |
| 3 | 21 | 9,10% | 22 | 9,40% | 43 | 9,30% | |
| > 3 | 19 | 8,30% | 8 | 3,40% | 27 | 5,80% | |
Tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas al estudiar el tipo de parto de las pacientes en gestaciones anteriores, en la cohorte expuesta y en la no expuesta (p=0,199; X2 de Pearson).
En 9 gestantes de la cohorte expuesta (3,90%) y en 10 de la de control (4,30%) la gestación se ha conseguido tras la aplicación de técnicas de reproducción asistida, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p=0,845; X2 de Pearson) (tabla 1).
En 25 gestantes (11,80%) de la cohorte expuesta se constató el antecedente de hiperdatia en alguna gestación previa, mientras que en la cohorte no expuesta esto sólo ocurrió en 10 de las gestantes (4,70%). La aplicación de la X2 de Pearson identifica estas diferencias como estadísticamente significativas (p=0,008). Con el análisis estadístico multivariante, ajustando por el número de gestación encontramos que las mujeres con antecedente de hiperdatia tienen un riesgo de presentarla de nuevo superior al de las mujeres sin este antecedente, p=0,003 y odds ratio=3,352 (IC 95% 1,490-7,538).
Existe una mayor proporción de nacimientos de fetos varones a las 41 semanas sin evidencia de que las diferencias encontradas entre los grupos de estudio sean estadísticamente significativas (fig. 1).
Las hiperdatias tienen un riesgo de que se les practique la maniobra de Hamilton 5,087 veces superior a las gestantes con inferior edad gestacional (IC 95% 1,127-22,964; p=0,018) y un 163% más de riesgo de un Bishop < 5 al ingreso (IC 95% 75,9-295,5%; p<0,001). La necesidad de preinducción cervical con prostaglandinas a las 41 semanas es 6,812 veces superior que en la cohorte control (IC 95% 2,945-15,756; p<0,001) (tabla 3).
Análisis estadístico de los factores relacionados con la finalización de la gestación
| Variables | Sí | No | pa | RR-IC 95% | ||
| 41 sem | Control | 41 sem | Control | |||
| Hamilton | 4,30% | 0,90% | 95,70% | 99,10% | 0,018 | 5,087 (1,127-22,964) |
| Bishop < 5 | 30,40% | 11,50% | 69,60% | 88,50% | < 0,001 | 2,638 (1,759-3,955) |
| Preinducción | 17,50% | 2,60% | 82,50% | 97,40% | < 0,001 | 6,812 (2,945-15,756) |
| Inducción | 35,70% | 25,60% | 64,30% | 74,40% | 0,019 | 1,39 (1,052-1,838) |
| Parto espontáneo | 47,40% | 71,80% | 52,60 | 28,20% | 0,000 | 0,660 (0,564-0,773) |
También se han encontrado diferencias estadísticamente significativas respecto al requerimiento de una inducción de parto entre ambas cohortes. Las hiperdatias tienen un riesgo superior de inducción que las gestaciones de menos de 41 semanas (RR 1,390; IC 95% 1,052-1,838; p=0,019) (tabla 3).
Se ha observado que existen diferencias estadísticamente significativas respecto al tipo de parto en los dos grupos estudiados (tabla 4). Se demostró que el riesgo de cesárea es un 154% mayor en las gestaciones de 41 semanas (IC 95% 56,5-313,3%; p<0,001) y que el riesgo de parto instrumental es también un 46,4% superior (IC 95% 2,7-108,7%; p=0,033). Por el contrario, la probabilidad de tener un parto normal es un 40,4% inferior (IC 95% 21,7-62,3%; p<0,001).
Análisis estadístico del tipo de parto
| Tipo de parto | Expuestos | No expuestos | Total | Significación estadística | |||
| N | % | N | % | N | % | ||
| Normal | 121 | 52,60% | 173 | 73,90% | 294 | 63,40% | P<0,001a |
| Fórceps | 30 | 13,00% | 24 | 10,30% | 54 | 11,60% | |
| Ventosa | 29 | 12,60% | 17 | 7,30% | 46 | 9,90% | |
| Cesárea | 50 | 21,70% | 20 | 8,50% | 70 | 15,10% | |
Se realiza análisis estadístico multivariante con los factores de riesgo de cesárea y parto instrumental. Ajustando por el número de gestación encontramos que las mujeres con hiperdatia tienen un riesgo de requerir cesárea e instrumentación superior al de las mujeres sin hiperdatia, (cesárea: p<0,001 y odds ratio 2,993 (IC 95% 1,710-5,238), parto instrumental: p=0,027 y odds ratio 1,687 (IC 95% 1,062-2,679).
En aquellos casos en que la finalización no fue mediante parto normal, se analizaron las principales causas que motivaron este desenlace (fig. 2). Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las dos cohortes del estudio (p=0,014; test de Fisher).
Las indicaciones de riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF), desproporción pélvico-cefálica (DPC), no progresión de parto (NPP), parto obstruido y distocia de rotación, no presentan diferencias estadísticamente significativas entre las dos cohortes. El riesgo de cesárea anterior más Bishop desfavorable es mayor en las gestantes de la cohorte expuesta que en las de la cohorte no expuesta (p=0,015, X2 de Pearson). El riesgo de instrumentación por alivio de expulsivo es menor en las gestantes de la cohorte expuesta que en las de la cohorte no expuesta (p=0,009, X2 de Pearson).
La duración media del parto en las hiperdatias fue de 4,98 h y de 4,082 h en los embarazos de menos de 41 semanas (p=0,001, t de Student) (fig. 3). La preinducción no se relacionó estadísticamente con una mayor duración del parto. En cambio, la inducción sí demostró una duración del parto significativamente superior (p<0,001). En las gestantes inducidas el parto tuvo una duración media de 6,76 h y en las no inducidas de 3,55 h.
En partos instrumentales la duración es de 6,17 h frente a los no instrumentales, que tienen una duración media de 4,07 h, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). La realización de cesárea y los partos de recién nacidos macrosómicos no presentaron diferencias en cuanto a la duración del parto.
La media de ingreso de la madre a las 41 semanas es de 4,313 días y en la cohorte control es de 3,491 días, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) (fig. 4).
Desglosando las principales complicaciones puerperales no se han encontrado diferencias respecto a los diagnósticos de fiebre puerperal, anemia, atonía uterina y desgarros vaginales, cervicales o perineales (tabla 5). Ninguna paciente ha presentado incontinencia fecal ni en la cohorte de riesgo ni en la de control y sólo una gestante de 41 semanas presentó incontinencia urinaria. No se han producido muertes maternas en ninguno de los grupos.
Estudio estadístico de los diferentes motivos de ingreso materno
| Diagnóstico | Expuestos | No expuestos | Total | Significación estadística | |||
| N | % | N | % | N | % | ||
| Fiebre puerperal | |||||||
| Sí | 5 | 2,17 | 5 | 2,14 | 10 | 2,16 | |
| No | 225 | 97,83 | 229 | 97,86 | 454 | 97,84 | |
| Anemia | |||||||
| Sí | 34 | 14,78 | 37 | 15,81 | 71 | 15,30 | 0,758b |
| No | 196 | 85,22 | 197 | 84,19 | 393 | 84,70 | |
| Atonía uterina | |||||||
| Sí | 3 | 1,30 | 0 | 0,00 | 3 | 0,65 | 0,121a |
| No | 227 | 98,70 | 234 | 100,00 | 461 | 99,35 | |
| Incontinencia urinaria | |||||||
| Sí | 1 | 0,43 | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 | - c |
| No | 229 | 99,57 | 234 | 100,00 | 463 | 99,78 | |
| Desgarros | |||||||
| Sí | 20 | 8,70 | 32 | 13,68 | 52 | 11,21 | 0,089b |
| No | 210 | 91,30 | 202 | 86,32 | 412 | 88,79 | |
| Incontinencia fecal | |||||||
| Sí | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - c |
| No | 230 | 100,00 | 234 | 100,00 | 464 | 100,00 | |
| Fístulas | |||||||
| Sí | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - c |
| No | 230 | 100,00 | 234 | 100,00 | 464 | 100,00 | |
Determinar la incidencia de las gestaciones de 41 semanas resulta muy complicado puesto que no aparece recogido en la mayor parte de los estudios publicados y lógicamente, en los centros en los que se hace una inducción del parto sistemáticamente en la semana 41, la cifra de hiperdatias superará la de aquellos otros que siguen una conducta expectante y que tienen partos por encima de las 42 semanas. En nuestro estudio las hiperdatias constituyen el 15,75% de los partos acontecidos en el HUMS durante el año 2005.
La edad media encontrada de 31 años es idéntica a la establecida por los estudios de Strobel et al8 y Rovas et al9, lo cual resulta lógico puesto que existe en la actualidad una tendencia a retrasar la maternidad a la década de los treinta.
Para el estudio de los antecedentes obstétricos de las pacientes, se analizó el número de gestación que representaba el embarazo objeto de este trabajo. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos cohortes, respecto a que la gestación estudiada fuera la primera para esa paciente, la segunda, la tercera o presentara más de tres gestaciones incluida la actual. Sin embargo, a pesar de existir diferencias globales no se encontró relación lineal.
Al revisar el estudio de los antecedentes obstétricos en la literatura se observa que no existe uniformidad en la forma de categorizar las variables: unos distinguen entre nulíparas/no nulíparas10–12, otros entre primíparas/no primíparas13–15 y otros entre primigestas/no primigestas16, lo que dificulta la interpretación de los datos. El estudio de Olesen et al16 que recoge 77.956 gestaciones prolongadas entre 1978 y 1993 en Dinamarca y que es uno de los más amplios categoriza a las gestantes en primigestas y no primigestas, y al igual que el presente estudio no identifica diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.
Es importante destacar que el antecedente de hiperdatia en alguna gestación previa aumenta el riesgo de volver a presentar un parto en la semana 41 de gestación. Según los resultados del estudio multivariante, este riesgo es independiente de que se trate de una primera gestación o no. La tendencia a la recurrencia en la gestación prolongada ya había sido demostrada por otros estudios17–20. Tanto Mogren et al17 como Bakketeig et al18 establecen que aquellas mujeres que han tenido una gestación prolongada tienen de 2 a 3 veces más riesgo de que este hecho vuelva a producirse en próximos embarazos. Olesen et al20 cifran el riesgo de recurrencia de la gestación postérmino en un 19,9%.
El déficit de sulfatasa placentaria producido por la deleción de un gen del cromosoma X afecta a 1/2.000-6.000 fetos varones21 y se ha relacionado con el embarazo prolongado. Este hecho ha llevado a estudiar si el sexo fetal puede tener un papel en la prolongación de la gestación.
El estudio específicamente diseñado para el análisis del sexo fetal que recoge mayor número de pacientes (un total de 656.423 gestantes) es el de Divon et al22, que demuestra una mayor proporción de fetos varones en los nacimientos a partir del término con una odds ratio de 1,14, 1,39 y 1,50 para las 41, 42 y 43 semanas respectivamente; diferencia que no puede ser explicada exclusivamente por los casos de déficit de sulfatasa placentaria dada su baja prevalencia, por lo que considera la posibilidad de que existan mecanismos específicos de género que estén involucrados en el inicio del parto. En nuestro estudio, aunque el 56,10% de los recién nacidos de la cohorte de riesgo son varones, no hay evidencia de que las diferencias encontradas entre los grupos de estudio sean estadísticamente significativas.
La maniobra de Hamilton fue descrita en el siglo XIX y continúa siendo una técnica ampliamente utilizada23. Tras su realización se alcanza una concentración plasmática de prostaglandinas del 10% de las existentes en trabajo de parto24. Con la finalidad de unificar criterios respecto a su utilidad, Boulvain et al25 realizaron una revisión sistemática de la literatura, recopilando 1.992 mujeres procedentes de 16 ensayos clínicos aleatorizados y llegaron a la conclusión de que esta maniobra reduce la incidencia de embarazo prolongado.
La exploración al ingreso de las gestantes con hiperdatia es más desfavorable10; de hecho, en nuestro hospital las pacientes de este grupo tienen un 163% más de riesgo de tener una puntuación en el test de Bishop al ingreso inferior a 5. Dado el protocolo de actuación que se sigue en el HUMS, esto conlleva que en ese grupo se realicen más preinducciones cervicales con prostaglandinas. Las hiperdatias además tienen un 39% más de riesgo de tener un parto inducido.
La mayoría de los trabajos revisados describen, igual que nuestro trabajo, una mayor incidencia de parto vaginal instrumentado y de cesárea11,15,26,27. Caughey y Musci26 obtienen para la semana 41 de gestación una tasa de cesáreas del 21,2% y de parto vaginal instrumentado del 18,5%, que contrastan con las cifras obtenidas en la semana 40 de gestación (15,9% de cesáreas y 17,9% de parto vaginal instrumentado).
Se confirmó la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el tipo de parto sin una mayor incidencia en las indicaciones de RPBF, DPC y NPP en las gestaciones de 41 semanas. Estos hallazgos nos hacen pensar que la mayor tasa de cesáreas que presenta la cohorte expuesta podría corresponder a que en el HUMS, a las pacientes que tienen el antecedente de una cesárea y que no se ponen de parto espontáneamente o bien no tienen una puntuación en el te de Bishop igual o superior a 5 para realizar un estímulo de parto, se les practicaba en el momento del estudio una cesárea electiva a las 41 semanas de gestación. Por lo tanto, existen 10 gestantes de la cohorte expuesta cuya indicación de cesárea fue cesárea anterior y Bishop desfavorable y ninguna gestante con esta indicación en la cohorte control.
Podría pensarse que el aumento del número de cesáreas y de parto vaginal asistido puede ser debido al mayor número de inducciones de parto que existe en la cohorte de estudio. Con la intención de aclarar este punto, se han diseñado estudios que comparan la tasa de cesáreas en gestaciones de más de 41 semanas que han sido sometidas a una política habitual de inducción del trabajo de parto, con grupos en los que se ha seguido una conducta expectante a la espera de un inicio espontáneo del mismo.
Los datos son difíciles de interpretar debido a la heterogeneidad entre los ensayos, incluso dentro de la misma categoría del estado del cuello uterino; así, mientras en el ensayo de Dyson et al28 la tasa de cesáreas es menor en el grupo de inducción del parto, en el ensayo NICHD29 es mayor. La última revisión de la Cochrane sobre este tema30, tras un análisis pormenorizado de los estudios más relevantes a este respecto, concluye que aunque el efecto de la inducción sobre la cesárea no es claro, al menos se puede afirmar que la tasa de cesáreas no aumenta.
En el presente estudio se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la duración media del parto. La conducta activa de finalización de la gestación a las 41 semanas que se sigue en nuestro centro explica la mayor tasa de inducción del trabajo de parto en este grupo y en consecuencia el alargamiento del tiempo transcurrido desde que se produce el ingreso de la paciente en la sala de dilatación hasta el nacimiento. En concordancia con los resultados presentados, los trabajos de Alexander et al11 y de Hovi et al15 también demuestran una mayor duración del trabajo de parto en las gestaciones que alcanzan o superan la semana 41.
La circunstancia de que se haya encontrado un aumento de la estancia media en las madres de la cohorte expuesta, pero las complicaciones puerperales identificadas sin embargo no difieran en ambos grupos puede ser debido a la mayor tasa de cesáreas y de parto instrumental existente en las gestantes con hiperdatia. Para la correcta valoración de las complicaciones puerperales sería recomendable ampliar el tamaño del estudio. Investigaciones realizadas sobre un mayor número de pacientes ponen de manifiesto un aumento de la incidencia de infección puerperal, hemorragia posparto, lesiones traumáticas genitales y distocia de hombros13,16. Además, el número de complicaciones maternas se incrementa de forma progresiva a partir de la semana 40 de gestación31.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.